|
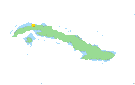
|
Cuba |

|
|
Una identità in movimento
|
|

|
La princesa y el caballero
Marié Rojas Tamayo
Era un mendigo muy conocido en la capital, pudiera decirse que el más
popular en toda la historia de Cuba. Su paso generaba sentimientos diversos:
algunos le temían, cerraban puertas y ventanas a su paso; había quienes lo
ignoraban, esquivando la vista para no cruzarse con sus ojos de mirada
extraviada; los que se creen a una altura superior al resto de los humanos, lo
despreciaban; a muchas personas les resultaba simpático; para los turistas era
una curiosidad más, como el castillo del Morro o el muro del Malecón; para los
poetas y trovadores, motivo de inspiración. Así vivía, objeto de burlas de unos
y de compasión de otros.
En ciertos hogares o establecimientos se le mostraba cordialidad, en
otros rechazo, pero escasas veces fue víctima de otra provocación que la turba
de chiquillos que marchaba a sus espaldas, burlándose de su aspecto desaliñado,
de su mugre acumulada, de sus botas altas, de la trenza blanca que bailaba
sobre la capa raída con que se envolvía, como un caballero de las cortes, cosa
que los niños tomaban como un juego, huyendo en desbandada cuando se volteaba.
Se le conocía como El Caballero de París, pues de allá afirmaba haber
venido. Hoy en día, se ha publicado un libro sobre sus últimos momentos y una
réplica suya en bronce adorna una céntrica calle habanera. La pequeña parte de
su historia a la que haré referencia no es del conocimiento público.
El andar y desandar del Caballero de París por las calles habaneras
eran parte de la vida cotidiana, pero ella no lo sabía, tenía solo cinco años y
vivía en un pueblo costero un poco apartado. Cuando lo vio en la puerta de su
casa, con la mano extendida, corrió a refugiarse en la cocina, entre las faldas
de su madre. Ella, cogiendo un pan de los escasos que tocaban por la cartilla
de racionamiento, la tomó de la mano y la llevó junto a él.
— No temas, hija, es nuestro amigo El Caballero.
Flor, la niña de ojos azules, tomó el pan de la mano de su madre y se
lo extendió. Él hizo una elegante reverencia y se sacó una margarita de la
manga, obsequiándosela con una sonrisa. Ella sonrió, sin miedo, y la amistad
quedó sellada.
El Caballero iba a verla a la escuelita del pueblo. Como se sabía que
era inofensivo, lo dejaban sentarse a su lado en el banco del patio a la hora
del receso, bajo el framboyán, mientras la maestra buscaba alguna cosilla para
obsequiarle, una golosina, un pan, una moneda... Él nunca pedía, pero aceptaba
gentilmente cualquier regalo, obsequiando a su vez flores silvestres o
periódicos viejos con el donaire de quien entrega un título nobiliario. A veces
Flor le daba la mitad de su merienda.
Creció a la sombra del Caballero, escuchando cómo vino de París, donde
era "miembro de la corte y luego me hice capitán de navío, navegando en una
cascarita de nuez que desafiaba las tormentas"; de la novia que dejó allá, con
los ojos tan azules como ella, "eres una princesa, por eso tienes los ojos
color del cielo, y tienes el poder de dominar los elementos, por eso te llamas
Flor, a tu lado hay tres haditas que te protegen, son gorditas y pequeñas como
duendes, pero tienen alas, ¿no las ves?".
Con un viejo mazo de barajas de fondo rojo, el mismo que aún conserva,
le enseñaba a develar los enigmas ocultos en las imágenes. "Un día serás una
gran adivina, Princesa, las cartas te hablarán solas, pero ahora tienes que
estudiar", le decía cuando sonaba la campana que anunciaba el fin del recreo.
Antes de su graduación de sexto grado, él le llevó dos estilográficas
con baño de oro, en estuche de lujo con un tintero en el medio. El Caballero
nunca robó, no se sabe de dónde sacó tan valioso objeto. Al lado de la niña que
no veía en él sino la magia, y no se percataba de los agujeros en los botines
ni de la trenza sucia, había encontrado un lugar donde era aceptado y querido
tal y como era, sin burlas, lástimas ni cuestionamientos.
— Toma, Princesa, esto es para que nunca te falte el amor — señaló la
mayor —, si eres amada y no correspondida, escribe en un papel una carta de
amor con ésta, o simplemente el nombre de tu amado. Cuando quieras olvidarlo,
escribes su nombre al revés, o una carta de desamor, usando la otra. Nunca te
desprendas de ellas.
Fue una de las últimas veces que lo vio. La vida la llevó por otros
caminos, terminó su educación primaria, se trasladó a una escuela más alejada
del reparto, el Caballero se movió a otras zonas de la ciudad. pero siguió
estudiando los enigmas de las cartas. Sobre el piano que adorna su sala, colocó
las estilográficas.
Pasados muchos años, casada y madre de un hijo, leyó en la prensa que
el Caballero de París había decidido terminar sus pasos en el hospital
psiquiátrico de la capital, donde habían cortado su trenza, le habían despojado
de su vieja capa, de sus botas altas y le daban atención médica más por cuidar
a un anciano abandonado que por intentar curar a un loco, porque a esas alturas
se sabía que no tenía retroceso.
No lo pensó dos veces y fue a verlo.
Tuvo que pedir autorización al director del hospital, pues el
Caballero no tenía familiares y, escudándolo de la prensa o de los curiosos, le
habían prohibido las visitas. "Me has convencido con tu historia, le respondió,
puedes pasar a verlo, pero te advierto que no te debes impresionar, sufre de
desorientación espacial y temporal, no reconoce a nadie, ni siquiera a los que
lo atienden a diario".
Lo distinguió con facilidad entre tantos pacientes por su enorme
osamenta de Quijote. Estaba sentado en un banco de piedra, a la sombra de un
árbol. Sin esperar nada a cambio, se sentó a su lado, en silencio, llena de
emociones y recuerdos. Mantenía el mismo halo de sortilegio, movía los dedos
como tocando un invisible piano.
Pasados unos minutos, El Caballero alzó las manos del teclado, volteó
la cabeza y elevó una mirada perdida, que se detuvo en ella.
— ¡Tú eres Flor, la niña de los ojos azules!
Y como si el tiempo no hubiera transcurrido, recomenzó la interrumpida
historia de su navegación en cáscara de nuez, de la novia con ojos de
cielo "igual que tú, Princesa", de las intrigas de la corte.
Mientras las palabras corrían a su encuentro, revoloteaban a su
alrededor las tres haditas rechonchas, protegiéndolos de los intrusos, de los
que no entienden, de los que se niegan a querer.
(Basado en una historia real)
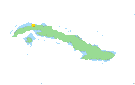 Cuba. Una identità in movimento
Cuba. Una identità in movimento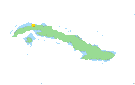
Webmaster: Carlo Nobili — Antropologo americanista, Roma, Italia
© 2000-2009 Tutti i diritti riservati — Derechos reservados

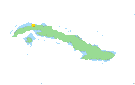


![]() Cuba. Una identità in movimento
Cuba. Una identità in movimento![]()