La poética sobre el hombre negro aparece en Cuba por vez primera a través del quehacer de los poetas Ramón Guirao y José Zacarías Tallet. Así Bailadora de Rumba apareció en abril de 1920 en el Diario de la Marina y, más tarde, en 1928: La Rumba, poesía que aparece en la revista Atuey. Estas producciones revelan la preocupación social de la Vanguardia. Ballagas fue extraordinario en dicha temática social. La poesía negra de este camagüeyano detenta una denuncia social, expresada en términos directos, y circunscrita a un círculo donde el canto de dolor no desborda la circunstancia estética que lo contiene. Recogiendo de modo admirable las adulteraciones idiomáticas en el argot del hombre negro, Ballagas hace aportaciones muy particulares al andamiaje de la poesía afrocubana. Su primera composición en ese tema: Elegía a María Belén Chacón ve inicialmente la luz en la revista Avance, sobre el mes de agosto de 1930.
Después, y marcando el tópico reiterado de la infancia escribe: Para dormir a un negrito, pieza que nos plantea un feliz paraíso ideo-estético en cuyos dominios no transcurre el tiempo.
Esto le permite fusionar la poesía negrista con sus primeros haceres dentro del purismo. Por ende el aspecto del hombre-niño impoluto expone la necesidad evasiva de la circunstancia, el gozo inocente y libre de compromisos.
En 1934 la obra: Cuadernos de poesía negra los sitúan en una orientación objetiva donde aplica fonetismos onomatopéyicos para adecuar el ritmo con el contenido del texto. Al año siguiente publica en Madrid la Antología de la poesía negra hispanoamericana. Esa recopilación no fue el Omega en la poética negrista de Ballagas; más allá del apogeo alcanzado por el Vanguardismo y enfocándose hacia los horizontes que este abrió, publica en Buenos Aires, y para la fecha de 1946: Mapa de la poesía negra americana.
La vastísima labor de Emilio Ballagas se inicia sobre el final del segundo decenio. En los momentos en que latía con más fuerza el vanguardismo, aparece, el primero de noviembre de 1928, y haciéndose eco de tal eclosión, la revista camagüeyana: Antenas, subtitulada "Revista de Tiempo Nuevo"[29] En ese órgano literario, cuyo primer director fue Felipe Pichardo Moya, se plasmaron de forma quincenal poesías, cuentos, y trabajos sobre cuestiones artísticas. Antenas desempeñó un notable papel durante la corta existencia, aún pese a no discursar en un vanguardismo extremo, ya que el público no estaba preparado para un lenguaje de alta complejidad. En concepto de redactor de esta publicación, Ballagas nuclea en Antenas un importante grupo de intelectuales vanguardistas. Manifestando siempre interés por divulgar las propuestas renovadoras y las tesis del momento, laboró a favor de la cultura camagüeyana. Aquellos trabajos coadyuvaron a que la joven intelectualidad de Camagüey congregárase los sábados en el Ateneo de la Juventud, al objeto de intercambiar nuevos puntos de vista. De tales encuentros nació, en marzo de 1928, la Institución Hispano Cubana de Cultura, que emplearía el periódico La región para promocionar las corrientes ideo-estéticas manifestadas en ese período.
A diferencia de Brull, Ballagas no interioriza en la búsqueda de una verdad esencial, substraída del acontecer y lo tangible; o sea, no participa del sistema poético intelectivo. Su poesía carece de corte filosófico y aspectos de reflexión, pero se basa en un concepto idealista del mundo que anhela encontrar vivivencialidades de carácter trascendental. La etapa inicial exhibe el gozo exultante y bullicioso, cuyo fiel ejemplo en la obra de 1931: Júbilo y Fuga, o de serena alegría conforme apreciamos el Blancolvido, textos que agrupa trabajos de 1932 a 1935. En ambos casos, ya exaltado o en calma, Ballagas se regocija con el paisaje que observa separándose de aquel por una concientización de cierta lucidez con respecto a la distancia. Dentro de aquella faceta el célebre poeta camagüeyano plasma el mundo ideal y supera el hecho, eliminando del poema lo anecdótico, lo descriptivo, la vacuidad retórica y el sentimentalismo de emociones falseadas. Esos principios de su impronta creadora le otorgan un honroso puesto en la Vanguardia, porque enriqueció las maneras artísticas de comprender los eventos. Sin penetrar la realidad, aunque embrazando el entorno a fin de integrárselo, la poesía purista de este autor se encamina a conquistar la belleza total, inmutable y verdadera. El objeto es el ARS PER ARS, lo bello en sí y para si, que más allá del pragma orbita el torno a una contemplatio de lo trascendente. Cuando interrumpe el modo fruitivo Ballagas desecha el asumir la etapa de intelección de su coterráneo mariano Brull. En lo venidero adopta una actitud voluntarista, centrándose en su propio Yo. El existencialismo donde se recoge lo lleva a producir enajenadamente, en resultas, con introspectividad emocional; y así, datando de 1938, la evidencias de: Elegía sin Nombre y Nocturno y Elegía testimonian el canto de angustia dolorosa que brota de esa etapa egoísta y evasiva.
Las corrientes anteriores son todas manifestaciones de un nuevo modo de expresión poética, de una especie de poesía nueva que en aquella etapa se debatió entre los que querían dar su visión de la más reciente sensibilidad con un léxico y un lenguaje metafórico muy peculiares y los que pretendían captar el espíritu de la época actual a través de una penetración verdaderamente humana en intensidad y riqueza vivenciales.
A fin de cerrar los vórtices en el triángulo vanguardista del parnaso camagüeyano, hemos de hacer referencia obligada a la figura de Nicolás Guillén.[30] Los albores de su vida poética se pueden distinguir en la Revista Camagüey Gráfico, a partir de 1922 recompila los poemas del libro, publicado en igual fecha: Cerebro y Corazón. Este prístino poemario detentaba los defectos y virtudes de la poesía de las dos década iniciales. A dicho trabajo, y en el mismo año, lo continúan los sonetos del texto: Al margen de mis libros de estudio, que publica en Alma Mater. Más adelante sus haberes literarios mejorarán de forma notable.
Guillén principia ejerciéndose como redactor del periódico El Camagüeyano. En 1923 funda, junto a su hermano Francisco, la Revista Lis.[31] Cuya publicación representó el primer hecho editorial vanguardista verificado en Camagüey. Inspirándose en los hechos memorables que tienen lugar en ese año, y así además, respondiendo a las novedosas propuestas de la vanguardias, Guillén funge como responsable máximo de esa revista. Con ella se propuso difundir las tesis del vanguardismo, pero este anhelo incentivador perduraría tan sólo por cinco meses. El treinta de junio de 1923, tras acumular unos dieciocho números, concluye la edición de Lis. Sus escasas ventas demostraban que en los predios camagüeyanos no era aún tiempo de plantar las semillas de transformación vanguardista.
Después de aquel fallido episodio entra en un mutismo creador, y cuando la Vanguardia se radicaliza, finalizándose los años veinte, el joven poeta retoma el impulso. Como genuino representante de ese período trabaja la línea renovadora y produce una brecha singular en la tradición poética anterior, lo que lo lleva hasta el centro referencial de la Vanguardia. Por ello, transmite su propia respuesta a la circunstancialidad en que interactúa: de ahí que se aboque por hacer del condicionamiento histórico humano el Cardinalis de una poesía de contenido social. Con dicho aspecto gana el mérito de elevar vernacularidad dionisiaca a una escala extraordinaria. Fusionando los elementos populares de nuestra cultura, los recursos vanguardistas que emplea le posibilitan establecer la ontología del Folk Cubano, adentrándose en la esencia antropoidea de los vínculos sociales. En este autor la poesía negra da un giro especial. Ballagas la trata como un canto de protesta y circunscribe el tema en un contructo de círculo ideal; Guillén quiebra el circuito penetrando acción inconfundible, las raíces colectivas y la urdimbre socio – histórica. Su poesía negrística es un modo poético donde las cuitas del hombre negro refieren la visión que este tiene de la realidad. El 24 de abril de 1930, las páginas del Diario de la Marina publican la primera obra de Guillén con temática negra, esta es: Motivos de son. En ella adopta un lenguaje adulterado por la fonemación popular, y en tal orden incorpora el crisma vernáculo y nos anuncia que un factor social importante de nuestro país, era la población negra, la que pasaría a partir de allí a formar parte de nuestra literatura nacional, con justo contenido estético, hondura humana y en vuelo artístico. Los poemas – sones del texto tienen estructura similar a la que posee esta pieza musical cubana. Una amplia gama de imágenes en sintaxis libre recorren aquellas líneas. El tema negro deriva en hecho culturalizado para encontrar la identidad nacional. Su canto alegre guarda y estampa el simpático sello del carácter y la idiosincrasia cubana. La prosopopeya, recurso de la Vanguardia para objetivizar el entorno adquiere en Guillén la peculiaridad de servir a lo satírico, es decir, romper la idealización banal de la realidad, ridiculizando el sentimentalismo a través de una jocosa vernacuralidad. Es así como Guillén comenzó a cerrar la moda superflua de la negritud poética y se dispuso a señalar la vía expresiva esencial de ese fenómeno en Cuba, el reflejo vital del cubano negro como elemento básico de nuestro pueblo, como factor primordial de nuestra nacionalidad.
El año 1931 descubre a un Guillén más maduro que, prosiguiendo en el desempeño poético negrista produce entonces la pieza: Sóngoro Cosongo. Con una denuncia social más afilada donde la penetración imperialista será un tema que alcanzará altura mayor y nivel artístico en su posterior Elegía a Jesús Menéndez (1951). Aquí el acabado es más visible; la obra posee amplios grupos jitanjafóricos y la temática social se aborda con implicaciones neologistas. Por consiguiente, y en merecimiento de su afiliación de Vanguardia, el libro mencionado nos hace ver cuan fructífera y diversa fue la influencia de aquel movimiento. Bajo esta obra el autor camagüeyano destacará el aspecto social con mayor intensidad, y el sesgo cubano adquiere su genuino matiz, puesto que siendo la cubanía un vivo crisol de culturas introyectadas de manera combinativa, la poesía de Guillén vine a ser espejo artístico de esta identidad histórica. Sóngoro Cosongo contiene modismos africanos, voces populares y expresiones del habla cotidiana, todo intercalado con vocablos de recia sonoridad. Por otra parte el autor, a fin de lograr una carga enfática en lo expresivo, refinará la estructura del poema y, mediante cambios y arreglos en lo formal acentúa el sentido rítmico para acelerar el tiempo de comunicación.
Sus otros poemarios se sucederán sin grandes intervalos revelando la identidad del hombre que se preocupa por la explotación neocolonial en el Caribe, del poeta ya de relieve universal;[32] el que siempre pervive porque ha hecho suyas las pasiones y los intereses de las grandes masas. Su primera fuente de creación ha sido Cuba, ha sido nuestra realidad la que le permitió abordar con un enfoque clasista los temas de América. Captó de modo paulatino las vertientes étnicas y la idiosincrasia de nuestro pueblo, en sus poemas aparecen la mulatez caracterizadora y los rasgos particulares del cubano.
A modo de epílogo cabe expresar que si bien la Vanguardia no sentó cátedras inamovibles ni dictó patrones cerrados para la actividad artístico-literaria, tuvo el mérito de redituar al pensamiento de avanzada cubano en el nivel de optimidad que le pertenecía. Su quehacer abrió el derrotero cursado y ampliado por las nuevas generaciones, que vieron a la Vanguardia como base matricial, punto de partida y luz que salvó a nuestra literatura del vacío y la esterilidad estereotipada.
Notas
- MODERNISMO. Se conoce con este nombre, en los países de lengua castellana, al movimiento de renovación literaria que comienza en las postrimerías del siglo XIX y se extiende hasta los comienzos del siglo XX. Puede considerarse, en gran medida, un movimiento encaminado a quebrantar la ética y la estética del romanticismo. En poesía renueva el lenguaje y la métrica y rinde culto al arte por el arte, sobre todo en sus primeros momentos. La supremacía que concede al complejo de sensaciones, la línea, el color y el gusto por lo exótico, son también características muy significativas de la orientación. Tanto en América como en España, el modernismo no se limita a la poesía; así vemos que invade la novela, la crónica y el teatro. No obstante, la crítica no se ha puesto de acuerdo en lo referente a la amplitud y el alcance del movimiento, pero últimamente está en ascenso el criterio de que el modernismo no es una escuela literaria, sino toda una época. Lo cierto es que Rubén Darío es considerado hoy el jefe indiscutible de aquel movimiento, y que sólo a partir de la publicación de su libro Azul (1888) se inicia la cohesión de tantas inquietudes renovadoras dispersas. Hispanoamérica es, pues, donde se origina el modernismo y donde alcanza más cohesión y relieve. Con él, las letras hispanoamericanas se incorporan a la literatura universal. Conviene, sin embargo, no confundir el modernismo con la orientación del mismo nombre que se desarrolló paralela y simultáneamente en varios países de Europa, pues los intereses de esta última, más ambiciosos y universales, rebasaban lo puramente artístico y afectaban problemas estéticos y religiosos muy complejos. Precisa aclarar, además, que en Cuba se denominó "modernismo", en determinado momento, a la tarea renovadora llevada a cabo principalmente por Regino E. Boti y José Manuel Poveda en un período que va, de manera restringida, de 1913 a 1917. Pero la crítica más reciente prefiere llamarlo — con razón — posmodernismo, teniendo en cuenta para ello las características de las obras producidas en este período.
- Cuando el modernismo logra su máximo desarrollo, que muy bien podría situarse en los años que van de 1896 a 1907 — aunque algunos prefieren marcar el fin de este hito dos años antes — no halla en Cuba un grupo de escritores cuya sensibilidad se corresponda plenamente con los ideales estéticos del movimiento. De ahí que la crítica se muestre acorde en señalar que en Cuba no existió modernismo, al menos con la misma intensidad y características con que se presentó en otros países hispanoamericanos.
- Para el gran crítico Pedro Henríquez Ureña, José Martí inicia el modernismo con su libro Ismaelillo (1882). En realidad la poesía de Martí sobrepasa dicha orientación, aunque en algunos momentos —formalmente — se puedan advertir contactos específicos.
- Ver. Max Henríquez Ureña. Breve historia del modernismo. México. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1954, p. 412-441 y Pedro Henríquez Ureña. "El modernismo en la poesía cubana", en su Ensayos críticos. La Habana, Imp, de Esteban Fernández, 1905, p. 33-42.
- Ver. Mirta Aguirre. El romanticismo de Rousseau a Víctor Hugo. La Habana, Instituto Cubano del Libro, 1973; Emilio Carilla. El romanticismo en la América Hispánica. 2a. ed. rev. y ampliada. Madrid, Editorial Gredos [1967]. 2 v; Adolfo Cruz-Luis. "¿Sí o no al siglo XIX?", en Juventud Rebelde. La Habana, :2, abr. 30, 1974; Manuel Pedro González. José María Heredia, primogénito del romanticismo hispánico. Ensayo de rectificación histórica. México, El Colegio de México [1955]; Raimundo Lazo. El romanticismo. Fijación sicológico-social de su concepto. Lo romántico en la lírica hispano-americana (del siglo XVI a 1970). México, D. F., Editorial Porrúa, 1971; Edgar Allison Peers. Historia del movimiento romántico español. Versión española de José Ma. Gimeno. 2a. ed. Madrid, Editorial Gredos [1967] y Enrique Piñeyro. El romanticismo en España. París, Garnier Hermanos [s.a].
- Un postmodernismo sin modernismo consecuente, esa es la realidad de lo que estamos viendo.
- Cuba Contemporánea (La Habana, 1913-1927). Revista mensual. El número inicial apareció el 19 de enero. Desde su fundación fue dirigida por Carlos de Velasco, hasta 1920 en que falleció. A partir de mediados de este último año hasta su desaparición, la dirigió Mario Guiral Moreno. A lo largo de toda su existencia contó con un extenso grupo de redactores y colaboradores, entre los que se encontraban Max Henríquez Ureña, Dulce María Borrero, Alfonso Hernández Catá, Ernesto Dihigo, José Antonio Ramos, José María Chacón y Calvo, Carlos Loveira, Luis Rodríguez Embil, Emilio Roig de Leuchsenring, Arturo Montori, Jesús Castellanos, Juan M. Dihigo, Enrique José Varona, Fernando Ortiz, Domingo Figarola-Caneda, José Antonio Fernández de Castro, Bernardo G. Barros, Regino E. Boti, José Manuel Poveda, Manuel Sanguily, Miguel de Carrión, Juan Marinello, Antonio Iraizoz, Jorge Mañach y Agustín Acosta. En distintas ocasiones Julio Villoldo, Enrique Gay Galbó y Francisco González del Valle fungieron como jefe de redacción, secretario de redacción y administrador, respectivamente. Los iniciadores de esta empresa expusieron sus objetivos desde el primer momento: "Abierta a todas las orientaciones del espíritu moderno, sin otra limitación que la impuesta por el respeto a las opiniones ajenas, a las personas y a la sociedad, sin más requisito que el exigido por las reglas del buen decir [...]. Información general de todo lo que pueda interesarnos en cualesquiera de los múltiples aspectos de la inquieta vida de las actuales sociedades; noticia extensa o breve de cuantas obras se publiquen en Cuba y fuera de ella y atañaderas a nuestra historia, así como a la del resto de América; inserción de documentos antiguos y modernos; expresa dedicación al estudio de nuestros problemas en lo administrativo, en lo político, en lo moral y social, en lo económico, en lo religioso; tales son los asuntos que preferentemente ocuparán estas páginas [...]. La parte puramente literaria y artística merecerá también especial atención, puesto que las manifestaciones de las letras y de las artes son muy alto exponente del grado de cultura de los pueblos [...]" Estos lineamientos generales fueron viabilizados a través de varias secciones: "BIBLIOGRAFÍA", a cargo de Max Henríquez Ureña y posteriormente dirigida por Enrique Gay-Galbó, dedicada al comentario de los últimos libros publicados; "Notas editoriales", que, constituidas por resúmenes de noticias o acontecimientos importantes, sirvieron para comentar los principales sucesos de carácter patriótico, político, internacional, literario, científico o artístico relacionados con Cuba; "Noticias", que recogió información sobre los hechos más importantes ocurridos en Cuba y en el extranjero durante el mes anterior al de la publicación de cada número; "Revista de revistas", sección en la que se dieron a conocer extractos o condensaciones de artículos relacionados con Cuba aparecidos en revistas extranjeras; "Revistas extranjeras", donde se publicaron notas y comentarios que reflejan el movimiento literario y cultural del orbe; "Política internacional americana", a cargo de Ernesto Dihigo y Juan Z. Zamora, respectivamente; "Páginas para la historia de Cuba", sección encargada de publicar documentos inéditos relativos a nuestra historia, bajo la dirección de Francisco González del Valle; "Palpitaciones de la vida nacional", que recogió asuntos y problemas de preocupación nacional, encomendada a Arturo Montori, quien firmaba los artículos con el seudónimo Monitor. La publicación resultó un digno esfuerzo, en medio de un período de caos político, social y económico. Patrocinó campañas en favor del feminismo, por la aprobación de la ley del divorcio, en defensa de la enseñanza laica, de la necesidad de colegios cubanos; pero a pesar de tan loables empeños no supieron "atacar las raíces de la problemática nacional y tomar una posición política militante". No obstante, figuras aisladas de nuestra intelectualidad, colaboradores en muchos de sus números, sí supieron ahondar acertadamente en la desastrosa situación cubana, por ejemplo, en la interpretación de la ingerencia de los Estados Unidos en los asuntos internos de la isla. Aparecieron en total 44 volúmenes. El último número correspondió a agosto de 1927. En la colección Publicaciones de la Biblioteca Municipal de La Habana (Serie D: Índices de revistas cubanas, 3) se editó, confeccionado por Fermín Peraza Sarauza, el Índice de Cuba Contemporánea (La Habana, Municipio de La Habana, Depto. de Cultura, 1940).
- Ver. Luis A Baralt. "El criticismo republicano: Varona y Cuba Contemporánea", en Cuadernos de la Universidad del Aire del Circuito CMQ. La Habana, 3 (39): 85-96, jun. 6, 1952; Mario Guiral Moreno. "Nuestra primera década", en Cuba Contemporánea. La Habana, 11, 31 (121): 5-20, ene., 1923, Mario Guiral Moreno.. Cuba Contemporánea. Su origen, su existencia y su significación", en Fermín Peraza Sarausa. Índice de Cuba Contemporánea. La Habana, Municipio de La Habana. Depto. de Cultura, 1940, p. 9-36 (Publicaciones de la Biblioteca Municipal de La Habana. Serie D: Índices de revistas cubanas, 3). Habana, Cristóbal de la, seud. de Emilio Roig de Leuchsenring. "Carlos de Velasco y Cuba Contemporánea, en Carteles. La Habana, 33 (10): 77-78, mar. 9, 1952. | Alfonso Hernández Catá. "Censo espiritual", en Diario de la Marina. La Habana, 96 (78): 2, 3ª. sección, mar. 18, 1928.; "La muerte de Cuba Contemporánea en Revista de Avance. La Habana, 2, 3 (19): 59, feb., 1928;| María Luz de Nora, , seud. de Loló de la Torriente. "Cincuentenario de Cuba Contemporánea, en Bohemia. La Habana, 55 (17): 76-77, abr. 26, 1963; Marcelo Pogolotti. "Cuba Contemporánea", en su La República de Cuba al través de sus escritores. La Habana, Editorial Lex, 1958, p. 41-48; Emilio Roig de Leuchsenring. "El adiós de Cuba Contemporánea", en Social. La Habana, 13 (3): 3-4, mar., 1928; "Cuba Contemporánea y su labor nacionalista", en Social. La Habana, 14 (12): 42, 67, 72, dic., 1929; "Proyección ciudadana de nuestros hombres de letras. Cuba Contemporánea (1913-1927)", en Carteles. La Habana, 24 (43): 38-39, oct. 24, 1943.
- No olvidar que Jesús Castellanos: El prosista de más alta calidad de esta generación, buena parte de su producción es periodística, específicamente artículos de crítica de arte y literatura y que Fernando Ortiz: Vastos y muy variados campos abarca su producción, sociólogo, investigador, criminólogo, publicista, pensador y en suma polígrafo. Durante su vida política publicó libros en los que expresó con franqueza sus ideas acerca de los problemas nacionales y escribió medulares estudios sobre la vida económica del país que culminarían en el Contrapunteo Cubano del tabaco y el azúcar (1940). Se especializa, sin parangón, en los estudios afrocubanos, ahondando tanto en la antropología y la sociología, como en el folklore y el arte; incluso realizó trabajos filológicos con respecto a este tema como el Glosario de afronegrismos y Un catauro de cubanismos. En este sabio cubano es de admirar no sólo su laboriosidad creadora y su maestría como investigador sino además la constancia con que desempeñó su papel de promotor y animador cultural desde la Academia de Historia, la sociedad Económica de Amigos del País, como presidente de la Institución Hispano-Cubana de Cultura y de la Sociedad de Folklore Cubano, cuya revista Archivos del Folklore Cubano fundó y dirigió. Fernando Ortiz recorre con su monumental obra más de la primera mitad del SXX, de ahí que resulte difícil ubicarlo en un período específico. Su relación con los hombres de la vanguardia y la solidez y universalidad de su actividad científica, lo acusan como un intelectual a tono con su época. Por encima de todo fue un científico, su gigantesca obra es una negación de los principios en que se sustenta el imperialismo. La mayoría de sus trabajos responden a una inquietud común: la de establecer los aportes del negro a la cultura y a la nacionalidad cubanas; con ellos destruye Ortiz las teorías acerca de la superioridad del blanco sobre las otras razas y da un rotundo mentís a las teorías discriminatorias y racistas propias del imperialismo. El investigador erudito no descuida su expresión, su prosa es precisa, sobria, elegante, responde al propósito científico y a veces lo rebasa. Sus obras: Los negros brujos, Los negros esclavos, Los cabildos afrocubanos, La fiesta afrocubana del Día de Reyes, De la música afrocubana, La africanía de la música folklórica de Cuba, Los bailes y el teatro de los negros en el folklore de Cuba, Los instrumentos de la música afrocubana. También Ramiro Guerra: Desplazando al manual de Vidal y Morales, entraron en auge los estudios históricos y el primer intento en este momento quedó en manos de este escritor con su Manual de Historia de Cuba que se interrumpe al llegar a 1868 y luego escribe una Historia de la Guerra de los 10 años. Su manera de escribir, en estilo conciso y severo y la utilización de métodos más modernos, hacen de su obra obligada referencia para conocer nuestra historia.
Fue muy importante la Literatura histórica: Al estilo de la literatura de campaña del siglo pasado, actores y testigos de la guerra comenzaron a escribir y a reconstruir con el aporte de sus testimonios los hechos pasados. Entre ellos están: Gnl José Miró Argenter (Crónicas de la guerra), Gnl Bernabé Boza (Mi diario de la guerra),Gnl Manuel Piedra Martel (Mis primeros treinta años), Gnl Eusebio Hernández y Pérez ( Período revolucionario de 1879 a 1895).
- BRULL, Mariano (Camagüey, 24.2.1891-La Habana, 8.6.1956). Muy niño aún fue trasladado a España. A su regreso, ya adolescente, estudió la segunda enseñanza y comenzó a publicar, en revistas de su ciudad natal, sus primeros poemas. En 1913 se graduó de Doctor en Derecho en la Universidad de la Habana. Ejerció su profesión durante algunos años (1913-1917). Formó parte, de 1914 a 1915, del pequeño grupo reunido en torno a Pedro Henríquez Ureña. En 1917 fue designado secretario de segunda clase en la Legación de Cuba en Washington. También prestó servicio diplomático en Lima, Bruselas, Madrid, París, Berna, Roma, Canadá y Uruguay. Colaboró en El Fígaro, Gaceta del Caribe, Espuela de Plata, Clavileño, Orígenes. Poemas suyos fueron traducidos al inglés. Tradujo el Cementerio marino (París, 1930) y La joven parca (La Habana, Eds. Orígenes, 1949), de Paul Valéry. Su bibliografía más importante está en: La casa del silencio [Poemas]. Introd. de Pedro Henríquez Ureña. Madrid, M. García y Galo Sáez, 1916. | Quelques poèmes. Tr. par Francis de Miomandre et Paul Werrie. Introduction de Paul Werrie. Bruxelles, L'Equerre, 1926. | Poemas en menguante. Paris, Le Moil et Pascaly, 1928. | Canto redondo, París, G.L.M., 1934. | Poèmes. Tr. originales de Mathilde Pomès et Edmond Vandercammen. Préface de Paul Valéry. Bruxelles, Les Cahiers du Journal des Poètes, 1939 [Texto en francés y español]. | Solo de rosa. Poemas. La Habana. La Verónica, 1941.| Temps en peine. Tiempo en pena. Tr. de Mathilde Pomès. Bruxelles, La Maison du Poète, 1950. | Rien que... (Nada más que...) Tr. par E. Noulet. Paris, Pierre Seghers, 1954 (Autour du Monde, 15).
- BALLAGAS, Emilio (Camagüey, 7.11.1908-La Habana, 11.9.1954). Obtuvo el título de Bachiller en Ciencias y Letras en el Instituto de Segunda Enseñanza de su ciudad natal. En 1933 se graduó en la Escuela de Pedagogía de la Universidad de La Habana. Ese mismo año ingresó como profesor de literatura y gramática en la Escuela Normal para Maestros de Santa Clara, cuya dirección desempeñó en 1934. Ejerció como profesor en dicho centro hasta 1946. En ese año se graduó de Doctor en Filosofía y Letras. Fue también profesor en el Instituto de Segunda Enseñanza de Marianao. Con su libro Cielo en rehenes obtuvo en 1951 el Premio Nacional de Poesía. En 1953 ganó el Premio del Centenario con sus Décimas por el júbilo martiano en el centenario del apóstol José Martí. Viajó por Francia, Portugal y Estados Unidos. Fue colaborador en Antenas, Social, Revista de Avance, Grafos, Clavileño, Orígenes, Revista Cubana, Diario de la Marina, Sur (Argentina) y Cuadernos Americanos (México). Editó la revista Fray Junípero: cuadernos de la vida espiritual, de la que sólo se publicaron dos números. Es autor de la Antología de la poesía negra hispanoamericana (Madrid, 1935) y de Mapa de la poesía negra americana (Buenos Aires, 1946). Se destacó Ballagas además por sus conferencias y por sus traducciones de Ronsard, Keats, Yeats, Hopkins y otros. Con una obra activa muy importante donde se puede destacar: Júbilo y fuga. Poemas. "Inicial angélica", por Juan Marinello. La Habana, Eds. La Cooperativa, 1931; 2ª ed. La Habana, Eds. Héroe, 1939. | Cuaderno de poesía negra. Santa Clara, Imp. La Nueva, 1924. | Pasión y muerte del futurismo. La Habana, Molina, 1935. | Elegía sin nombre. Poema. La Habana, Úcar, García, 1936. | Nocturno y elegía; un poema. La Habana, Úcar, García, 1938 | Sergio Lifar, el hombre del espacio. La Habana, 1938. | Sabor eterno. Poemas. La Habana, Eds. Héroe, 1939; La Habana, Úcar, García, 1939. | La herencia viva de Tagore. La Habana, Eds. Clavileño, 1941. | Nuestra señora del mar. Poema. Entrega de Fray Junípero. La Habana, 1943. | Décimas por el júbilo martiano en el centenario del Apóstol José Martí. La Habana, Comisión Organizadora de los Actos y Ediciones del Centenario y del Monumento de Martí, 1953. | Obra poética de Emilio Ballagas. Edición póstuma. Con un ensayo preliminar de Cintio Vitier. La Habana, Úcar, García, 1955. | Órbita de Emilio Ballagas. Pról. de Ángel Augier. Selección y notas de Rosario Antuña. La Habana, Eds. Unión, 1965; 2ª ed. La Habana, Instituto Cubano del Libro, 1972. | Emilio Ballagas. Introd. y selección de textos por Emilio de Armas. La Habana, MINED. Dirección Nacional de Educación General, 1973 (El autor y su obra).
- GUILLÉN, Nicolás (Camagüey, 10.7.1902 – 16 .7. 1989). Cursó estudios en diversas escuelas de su ciudad natal entre 1908 y 1912. Aprendió tipografía en la imprenta del diario La libertad, que dirigía su padre. Entre 1918 y 1919 trabaja como operario tipógrafo en el taller de obra anexo al del periódico El Nacional y asiste a clases gratuitas en una academia nocturna. En 1920 se gradúa de bachiller en el Instituto de Camagüey y matricula la carrera de Derecho en la Universidad de la Habana. Pocas semanas más tarde abandona sus estudios por carecer de recursos económicos y de trabajo. De nuevo en Camagüey, publica sus primeros versos en la revista Camagüey Gráfico. Colabora además en Orto y en Castalia. Es responsable, con Vicente Menéndez Roque, de la página literaria del periódico Las Dos Repúblicas. En 1921 vuelve de nuevo a la Universidad. Regresa a Camagüey en 1922, decidido a abandonar los estudios. Ese mismo año reúne los poemas de su libro Cerebro y corazón, que permanecería inédito hasta que Ángel Augier lo publicara en el tomo 1 de su Nicolás Guillén. Notas para un estudio biográfico crítico. 2a. ed. (La Habana, Universidad Central de Las Villas, 1964). En Alma Mater (1922) publica sus sonetos "Al margen de mis libros de estudio". Edita la revista Lis, trabaja como redactor del periódico El camagüeyano y anima el Círculo de Bellas Artes. En 1926 se traflada a La Habana y desempeña trabajos de mecanógrafo en la Secretaría de Gobernación. A fines de 1928 comienza a colaborar en la páginas "Ideales de una raza", del Diario de la Marina. En La Semana, en 1929, fueron publicados de nuevo sus sonetos "Al margen de mis libros de estudio", con los que adquiere cierta notoriedad. Sus poemas de Motivos de son, aparecidos en "Ideales de una raza" en 1930, producen gran resonancia. En 1931 colabora en la página "La marcha de una raza", del periódico El Mundo, dirigida por Lino Dou, que se inició tras la desaparición de la página del Diario de la Marina ese mismo año. Trabajó como redactor del periódico Información y como jefe de redacción del semanario humorístico El Loco. En 1935 obtiene un empleo en el Departamento de Cultura del Municipio de La Habana, del que quedaría cesante por sus actividades oposicionistas. Formó parte del cuerpo de redacción de la revista Resumen, editada por el Partido Comunista. Desde sus comienzos en 1936 es miembro del comité editor de la revista literaria Mediodía. Más tarde fue su director, al convertirse en semanario político-literario. En Santiago de Cuba y otros pueblos de la provincia de Oriente ofrece charlas y conferencias, invitado por la Hermandad de Jóvenes Cubanos. En 1937 asistió al Congreso de Escritores y Artistas convocado por la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, de México, y al II Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura, en Barcelona, Valencia y Madrid, en compañía de Juan Marinello, Alejo Carpentier, Félix Pita Rodríguez y Leonardo Fernández Sánchez. Ese mismo año ingresa en el Partido Comunista.
- Ver: Luís Amado Blanco. "Mariano Brull", en Información. La Habana, 19 (129): B2, jun. 1, 1955; Gastón Baquero. "En la muerte de Mariano Brull", en Boletín [de la] Comisión Nacional Cubana de la UNESCO. La Habana, 5 (7): 4-7, ju 1.,1956; Roberto Fernández Retamar. "Mariano Brull (1891)" en su La Poesía contemporánea en Cuba (1927-1953). La Habana, Eds. Orígenes, 1954, p. 33-34. | J[erez?] V[illarreal?] J[uan?]. "Mariano Brull y Caballero. Rien que... [...]", en América. La Habana, 44 (3): 96, sept., 1954.; Félix Lizaso. "La casa del silencio", en El Fígaro. La Habana, 33 (9): 169, abr. 1, 1917. | "Mariano Brull. Solo de rosa [...]", en América. La Habana, 20 (1 y 2): 90, oct.-nov., 1943; Julio Matas,. "Mariano Brull y la poesía pura en Cuba", en Nueva Revista Cubana. La Habana, 1 (3): 60-77, oct.-dic., 1959; Alfonso Reyes. "Alcance a las jitanjáforas", en Revista de Avance. La Habana 4 (46): 133-134, 136-140, may., 1930; Julio Rodríguez Luís. "Recuerdo de Mariano Brull", en Ciclón. La Habana, 2 (5): 3-6, sep., 1956; Dora Isella Russell. "Personalidad y obra poética de Mariano Brull", en América. La Habana, 50 (1, 2 y 3): 42-43, oct.-dic., 1956; Cintio Vitier. "Mariano Brull", en su Cincuenta años de Poesía cubana (1902-1952). Ordenación, antología y notas por [...]. La Habana. Dirección de Cultura del Ministerio de Educación, 1952, p. 187-188; Lo cubano en la poesía. La Habana, Universidad Central de Las Villas, 1958, p. 319-328; "Una traducción de La jeune parque", en su Crítica sucesiva. La Habana, Instituto del Libro, 1971, p. 57-66. Con una obra muy amplia: Motivos de son. La Habana, Imp. Rambla, Bouza, 1930. | Sóngoro Cosongo. Poemas mulatos. La Habana, Úcar, García, 1931. | West Indies Ltd. Poemas. La Habana, Úcar, García, 1934. | Claudio José Domingo Brindis de Salas, el rey de las octavas. Apuntes biográficos. La Habana, Municipio de La Habana, 1935 (Cuadernos de historia habanera, 3). | Cantos para soldados y sones para turistas. "Hazaña y triunfo americanos de Nicolás Guillén", por Juan Marinello. México, Editorial Masas, 1937. | España. Poema en cuatro angustias y una esperanza. México, Editorial México Nuevo, 1937; "Noticia a España", por Manuel Altolaguirre. Valencia, Eds. Españolas, 1937. | Sóngoro cosongo y otros poemas. "Carta a Nicolás Guillén", por Miguel de Unamuno. La Habana, La Verónica, 1942; 2ª ed. La Habana, Editorial Páginas, 1943. | Estampa de Lino Dou. La Habana, Eds. Gaceta del Caribe, 1944. | El son entero. Suma poética. 1929-1946. Con una carta de Miguel de Unamuno. Buenos Aires, Editorial Pleamar, 1947. | Elegía a Jacques Roumain en el cielo de Haití. La Habana, Imp. Ayón, 1948 (Colección "Yagruma", 1). | Versos negros. Selección y pról. de José Luis Varela. Madrid, Edinter, 1950 (Poesía Siglo XX, 2). | Elegía a Jesús Menéndez. La Habana, Editorial Páginas 1951. "Sobre la Elegía a Jesús Menéndez", por Blas Roca. La Habana, Imp. Nacional de Cuba, 1962. | Cantos para soldados y sones para turistas. El son entero. Buenos Aires, Editorial Losada, 1952 (Biblioteca contemporánea, 240); 2ª ed. Id., [1957]. | Elegía cubana [La Habana, Mujeres y Obreros Unificados, 1952]. | Sóngoro cosongo, Motivos de son. West Indies Ltd. España, poemas en cuatro angustias y una esperanza. Buenos Aires, Editorial Losada, 1952 (Biblioteca contemporánea, 235); 2ª ed. Id., 1957 | La paloma de vuelo popular. Elegías, Buenos Aires, Editorial Losada, 1958; Id., [1959]; 2ª ed. Id., 1965. | Buenos días, Fidel. México, Gráfico Horizonte, 1959 (Colección Quinto Regimiento, 3). | Sus mejores poemas. Lima, Primer Festival del Libro Cubano [1959] (Organización Continental de los Festivales del Libro. Biblioteca Básica de Cultura Cubana, primera serie, 8). | ¿Puedes? La Habana, Úcar, García, 1960 (Colección Centro, 3). | Canción puertorriqueña. La Habana, Municipio de La Habana. Depto. de Bellas Artes, 1961. | Los mejores versos de Nicolás Guillén. "Nicolás Guillén", por Simón Latino. Buenos Aires, Editorial Nuestra América, 1961 (Cuadernillos de poesía, 32). | Balada. La Habana, Movimiento por la Paz y la Soberanía de los Pueblos, 1962; [México, Movimiento Mexicano por la Paz, 1963]. | Poesías. La Habana, Comisión Nacional Cubana de la UNESCO, 1962. | Prosa de prisa. Crónicas. Pról. de Samuel Feijóo. Santa Clara, Universidad Central de Las Villas. Dirección de Publicaciones, 1962; Buenos Aires, Editorial Hernández [1968]. | Antología mayor. La Habana, Eds. Unión, 1964; [2ª ed. aum.] La Habana, Instituto del Libro, Eds. Huracán, 1969; México, D.F., Diógenes [1972]. | Poemas de amor. La Habana, Eds. La Tertulia, 1964 (Cuadernos de poesía, 6). | Tengo. Pról de José Antonio Portuondo. La Habana, Editora del Consejo Nacional de Universidades. Universidad Central de Las Villas, 1964; Montevideo. El Siglo Ilustrado, 1967. | Che Comandante. Poema. La Habana, Instituto del Libro, 1967 | El gran zoo. La Habana, Eds. Unión 1967; Madrid, Editorial Ciencia Nueva, 1969 (El Bardo. Colección de poesía serie especial, 5); [2ª ed.] La Habana, UNEAC, 1971. | Poemas Para el Che [La Habana, 1968] [Ed. mimeografiada]. | Cuatro canciones para el Che. La Habana, Consejo Nacional de Cultura, 1969. | Antología clave. "Introducción a la poesía de Nicolás Guillén", por Luis Íñigo Madrigal. Santiago de Chile, Editorial Nascimento, 1971. | Cuba: amor y revolución. Poemas. Selección de Winston Orrillo. Pról. de Ángel Augier. Lima, Eds. Causachun, 1972. | El diario que a diario. La Habana, UNEAC, 1972. | Obra poética. 1920-1972. Pról., notas y variantes de Ángel Augier. La Habana, Instituto Cubano del Libro, 1972-1973. 2 t; 2ª ed. La Habana, UNEAC, 1974. 2 t. | La rueda dentada. La Habana, UNEAC, 1972. | El corazón con que vivo. La Habana, UNEAC, 1975. | Poemas manuables. La Habana, UNEAC, 1975. | Prosa de prisa. 1929-1972. Compilación, pról. y notas de Ángel Augier. La Habana, Instituto Cubano del Libro. Editorial Arte y Literatura, 1975-1976, 3 t.
- Los Nuevos, poetas de la promoción más joven del momento: Rubén Martínez Villena, María Villar Buceta, José Zacarías Tallet, Regino Pedroso, Juan Marinello, Enrique Serpa. (A decir de Raúl Roa en los nuevos se advierte "... la falta de unidad y coherencia... son, principalmente, intérpretes, a su manera, del momento que les tocó vivir. Y en eso, en el calor y el color, en el dramatismo y en la fuerza, en la angustia y la defraudación, con que sus temperamentos traducen la vida, está la verdadera, la única novedad de los nuevos").
- Alejandro García Caturla: Sintió y reflejó lo cubano sin vacilación, comenzó a expresarse en un lenguaje nutrido por raíces negras, en él la orquesta puede ser terremoto, colmada de una fuerza bárbara. También en colaboración con Carpentier creó sus dos Poemas Afrocubanos Mari-Sabel y Juego Santo. Sus principales obras son Tres danzas cubanas, Yamba O y La Rumba.
- Este autor, fue hacia el folklor de la isla poco a poco, tratando de comprenderlo para luego acoplarse. En las composiciones de Roldán todo es medido, calculado, esto tiene su respuesta en su formación europea, pues a pesar de ser criollo de pura cepa, nació en París. Contemporáneos a su tiempo eran magníficos compositores extranjeros que estaban revolucionando la música y fusionándola al espectáculo danzario junto a grandes diseñadores y pintores de la época. Este suceso cultural tenía lugar en la puesta en escena de los Ballets Rusos de Diághilev. Roldán, influenciado por ello y junto a Carpentier concibe la partitura para dos ballets con libreto de dicho escritor: La Rebambaramba y El Milagro de Anaquillé, ballets, que significarían un viaje a nuestro enjundioso pasado colonial , estableciendo una síntesis de bailes y ritmos nuevos con estilo afrocubano, sobre todo porque La Rebambaramba se inspiraba en un grabado de Mialhe que reflejaba, una de sus tantas escenas cotidianas, la Fiesta del Día de Reyes: el libreto narra la historia de un cautivo que escapa a la vigilancia española y se pierde entre los bailes y comparsas; entonces el ballet termina con estos ritmos de comparsas ( la culebra, lucumí, ñáñiga).
- Armando Menocal: Había sido el retratista y pintor de la gesta del 95 donde ganó una experiencia vital que refleja en su obra. Su mayor vocación fue el retrato y el paisaje como Retrato de niña y algunos bocetos y pinturas sobre lo héroes de la guerra, La muerte de Maceo.
- Leopoldo Romañach: Comenzó trabajando como paisajista para luego cultivar el teatro, sentando pautas en el manejo de los tipos y ambientes cubanos. Sobresalen sus Marinas y La niña de las cañas. Ha de elogiarse su labor como maestro de jóvenes que se destacarán en años próximos como autores de la renovación vanguardista.
- Joaquín Tejada: Continúa su línea anterior, aunque acentuando el costumbrismo y la temática social, su cuadro más conocido el La Lista de la lotería. Se caracterizó por ser paisajista.
- Víctor Manuel: Con él comienza la edad de oro de nuestra plástica. Sus primeros estudios de pintura los realizó bajo la tutela de Romañach, hasta que a los 19 años se reveló con talento propio, fue un día en que comprendió que las personas hacían las cosas sin sentirlas. Con la ayuda que le proporcionó el Grupo Minorista viajó a Francia, específicamente a París, donde tiene contacto con las pinturas de los maestros del Renacimiento, pero también con la de los postimpresionistas. Cuando regresa a Cuba participa en la exposición de Arte Nuevo que auspició la Revista Avance, 1927. Su cuadro Gitana Tropical ha llegado a ser visto como el heraldo de la vanguardia: En esta pintura creó un tipo de mujer mestiza que se convirtió en tema de cuadros posteriores. La mujer de este cuadro, según declaraciones suyas "es una mestiza, una mulata, a la que puse ojos de india del Perú, de México". La protagonista de este cuadro se ha convertido en un símbolo, un prototipo del mestizaje caribeño, una leyenda. Sus temas están fuera del tiempo y son casi siempre los mismos: rostros de mujeres hermanadas por el parecido, paisajes, parques con la eterna pareja de enamorados. Víctor Manuel fue un maestro, pues estimuló a todos los que le siguieron a ser ellos mismos. La palabra que define su obra es serenidad, aunque con un grado de melancolía. Su interpretación de nuestro paisaje se ajusta a la esencia de nuestra vegetación tropical y sus retratos tienen la melancolía sensual que nos imparte la temperatura tórrida del trópico. Según críticos su obra está marcadamente influenciada por la de Gauguin, sin embargo creemos que la lección de la técnica gauguinesca fue asumida y traducida creadoramente en el ámbito caribeño por este pintor cubano. Sus pinceladas y su forma de ver confirman que se trata de una forma esencial en él y no como artificio surgido de una influencia. Incluso llegó a plantear... "Gauguín fue superior a mí. Tuvo más valor que yo; también tuvo la suerte de nacer en París".
- Carlos Enríquez: Es otro de los miembros destacados del grupo de pintores cubanos que alrededor de 1925 va a romper, con formas modernas, el estancamiento secular en que se hallaba la pintura en Cuba. Junto al resto de los pintores se lanzó a una lucha contra el medio social y artístico, aunque cada uno de ellos desarrolló un estilo propio, pues sólo el afán de renovación y de hallar un idioma de comunicación plástico los unificaba. Este pintor dio una de las definiciones de su obra al llamarla Romancero Criollo; si tenemos en cuenta los conceptos por separados: romancero (colección de cantos de leyendas, historia o épica) y criollo, entonces concluiríamos que sus cuadros son una expresión personalísima de estos conceptos. Sus títulos mismos nos van dando la clave de su pintura y sus puntos culminantes en una trayectoria que se inicia en la tercera década de este siglo. Carlos Enríquez fue fiel a un estilo surgido del interés por lo legendario cubano y desde una óptica constantemente sensual. En su obra se percibe un rico y transparente tratamiento del color y sus figuras son francamente sensuales; con respecto a lo temático es una interpretación muy personal del mundo inmediato que lo rodeaba; mundo poblado por espléndidas formas femeninas que lo dominaban todo. Esta alusión al cuerpo femenino tiene lugar en sus Paisajes, en el Combate; y por supuesto en los Desnudos este disfrute adquiere un alto grado. En la mayoría de sus cuadros es apreciable la traslucidez de sus figuras, logrando de esta manera superponer las figuras que están en distintos planos. El rapto de las mulatas es un ejemplo de este montaje a través de las transparencias de cómo logra la simultaneidad: en esta obra, caballos, mujeres, hombres, se entrelazan, se mezclan entre sí y con el paisaje; producen el efecto del movimiento frenético, de una especie de danza ritual en la cual llegan a fundirse en una sola unidad todos los integrantes de la misma. Si en la mayoría de las obras el pintor alude a una realidad cubana a través de su interpretación del paisaje, del campesino visto en el combate erótico y violento, también se enfrentó directamente, en otros lienzos, a las condiciones del oprobio del campesinado y el proletariado cubanos de su época, sobre todo en la década del 30. En cuadros como Los Carboneros y Crimen en el aire con guardias civiles, aborda esta temática de un modo directo y al mismo tiempo transmutado por su estilo característico. La línea de unión de sus obras fue este interés por lo cubano, visto a través de un sensualismo que domina el paisaje, los animales, la vegetación, las mujeres, de esa sensación acuosa y vibrante que matiza sus cuadros.
- Eduardo Abela: Pintor cubano, representante de la vanguardia. Como muchos de su época viajó a Europa, adonde entró vía España, para luego trasladarse a París, cuya escuela en ese momento era el más famoso centro del arte mundial. Fue precisamente en ese contacto con el viejo continente que Abela se dio cuenta que... "había que acabar con el lastre académico, había que abominar del maestro, cuanto más grande mejor". Durante su estancia en el extranjero le brota tempestuosamente la Isla y se manifiesta con esa intensidad característica con que el paisaje nativo surge en el desterrado. Pinta entonces La Comparsa, La Casa de María La O y Los Funerales de Papá Montero. Esta época de Abela se toma como representativa de lo cubano y Carpentier escribe desde París a la Revista Social que... "Abela nos ha revelado un aspecto mágico de las cosas cubanas", aunque otros han visto en el personaje caricaturesco El Bobo una expresión más genuina de su arte. El año 1949 fue un año de desgracia para Abela, murió su esposa, fue en esta época cuando las semillas de las escuelas europeas comenzaron a brotar en su soledad. Comenzó un estilo que nada tiene que ver con el suyo anterior y que el llamó jugar con la pintura, es un estilo nuevo y muy personal, surge de un juego entre lo objetivo del color y la forma y lo espontáneo de la naturaleza íntima del pintor y que es producido y provocado en gran parte por el azar. Creó con una agudeza política extraordinaria uno de los personajes claves de nuestra iconografía: El bobo. Esta figura presentó cabalmente al pueblo cubano entre 1926 y 1934, época de la lucha contra el machadato. Eludiendo la censura gubernamental, su creador agudizó los recursos de la comunicación gráfica, a menudo por la misma censura, sin emplear texto alguno. Creó un sistema de símbolos que comunicaban lo que no podía decirse explícitamente: el pañuelo anudado a la garganta señalaba que el bobo no se tragaba la propaganda oficial, la vela, según su tamaño y posición indicaba el estado de esperanzas del pueblo ante la lucha revolucionaria y la bandera cubana igualmente señalaba el decaimiento o el ímpetu de los esfuerzos libertadores. A través de este personaje, Abela, acusa al tirano y se muestra invariablemente patriótico. A través de sus mensajes, cargados de ironía política logra llegar a un público que lo entiende, que logra descifrar su contenido. El bobo aparece en La Semana, Información, Diario de La Marina y El País.
- Fidelio Ponce: Su vida transcurrió en la miseria, en el deambular por las calles, en la satisfacción a través de su incomparable arte de sus sus primeras necesidades, al punto de firmar algunos de sus cuadros con las iniciales PLC ( por la comida). Los días de este gran pintor terminaron envueltos en la tuberculosis y la pobreza; sus cuadros pagados a escasos centavos le sirvieron en vida para satisfacer su alcoholismo. Camaguey tuvo en Fidelio la gloria de una indiscutible personalidad, calificado por críticos como gruñón y suave, dulce y amargo, angelical y satánico. Su obra es equivocadamente para algunos una pintura sin color, pero es precisamente este el rasgo que lo convirtió en un pintor único, no sólo en Cuba, sino también en América y en el mundo. Su óleo Niños es uno de los ejemplos culminantes de su individualísima manera de trabajar, donde logra su pintura a base de grandes empastes de blanco de zinc. Esta llamada época blanca, de la que esta obra es el ejemplo más conocido, lo subraya como un caso aparte, completamente atípico, sobre todo en un contexto donde se tendía a la exaltación del color. Su orientación revolucionaria no estuvo definida, quizás nunca se propuso un determinado objetivo, pero al reflejar en sus obras seres deformados, agotados por la enfermedad o el hambre, que en definitiva eran aquellos que convivían con el pintor en su mundo de trabajo y bohemia, en su universo de lucha y dolor; criticaba la hipocresía de la sociedad.
- Marcelo Pogolotti: Fue el pintor cubano que logró acumular el mejor y más rico expediente de reconocimiento en Europa durante los años espléndidos de la década del 30, y que en contradicción cuando regresa a su patria es un hombre casi desconocido y ciego. Al regresar a Cuba en 1939, luego de la caída de Machado, con apenas 36 años de edad tenía que orientar su vida hacia otro rumbo distinto al que hasta ahora lo había mantenido como un talentoso pintor. Frente a esta desgracia restablece su prestigio como crítico e historiador de arte. Pogolotti, influenciado por los aires de renovación artística y por la escuela parisina, encuentra la temática que lo identificaría: la representación de las máquinas, y del motor profundo de todas, la clase obrera, conjugando de cierto modo las formas con los aportes del arte abstraccionista. Aunque ya había descubierto los primeros síntomas de su padecimiento, cataratas; prosigue en su empeño por traducir la máquina al lenguaje pictórico. Entonces recrea y humaniza todo ese mundo duro, mecánico, que se desliza entra el sudor y la esperanza de un mundo sin explotación de hombre por el hombre. A la postre fue reconocido como uno de los más grandes creadores cubanos por su obra plástica, obligadamente hecha en el intenso paréntesis de 10 años a lo sumo, antes de quedar privado de la vista.
- Roberto Segre, en Panorama de la Cultura Cubana.
- Art Nouveau o Modernismo (arte), denominación que literalmente significa ‘arte nuevo’ y se utiliza para designar un estilo de carácter complejo e innovador que se dio en el arte y el diseño europeos durante las dos últimas décadas del siglo XIX y la primera del siglo XX. En España se denominó modernismo, en Alemania Jugendstil y en Austria Sezessionstil. En Italia se conoció como Stile Liberty, en referencia a la tienda de Arthur Liberty, que había sido decisiva en la difusión del estilo por el continente europeo. Como corriente implicada en el concepto wagneriano del arte total, se manifestó en un amplio abanico de formas artísticas —arquitectura, interiorismo, mobiliario, carteles, vidrio, cerámica, textiles e ilustración de libros— y se caracterizó por su tendencia a utilizar líneas curvas y ondulantes semejantes a latigazos. El término francés se tomó de La Maison de l’ Art Nouveau, tienda que abrió el marchante Sigfried Bing en París en 1896. El Art Nouveau, cuyos antecedentes pueden encontrarse en el arte de los prerrafaelistas e incluso en el poeta visionario del siglo XVIII William Blake, surgió como consecuencia de los postulados del Arts & Crafts, fundado por William Morris en 1861. A la vista del incremento de la producción en serie, y de la mala calidad de los diseños y la realización que ello conllevaba, este movimiento pretendió recuperar los diseños y la elaboración de buena calidad. Basándose en los postulados del Arts & Crafts, el Art Nouveau los reelaboró para crear un estilo completamente nuevo que, en oposición al historicismo ecléctico de la época victoriana, no hiciera referencia a estilos del pasado. Sin embargo, su vinculación a los movimientos nacionalistas también propició numerosas sugerencias medievales, asociadas a los mitos nostálgicos. El Art Nouveau se caracteriza por utilizar líneas curvas y formas inspiradas en la naturaleza, con frecuentes elementos fantásticos y mitológicos. Como estilo decorativo se utilizó con gran éxito en metalistería, joyería, cristalerías e ilustración de libros, en los que queda patente la influencia de los grabados japoneses.
- Poeta camagüeyano que ya se había dado a conocer en la revista Antenas, abanderada del vanguardismo en Camagüey, y que pronto sería una de las revelaciones de la Revista de Avance. Representativo de su depuración estilística es el poemario Júbilo y Fuga. Esta poesía se caracterizó por la elegancia y el vuelo artístico, pero sus cultivadores se caracterizaron por la huida consciente de las circunstancias históricas.
- Ver: Gastón Baquero. "En la muerte de Emilio Ballagas", en Boletín [de la] Comisión Nacional Cubana de la UNESCO. La Habana, 3 (9): 25-26 y 32, sep., 1954; Elías Entralgo. "Emilio Ballagas. Júbilo y fuga. Poemas", en Aventura en Mal Tiempo. Papel proteico. Santiago de Cuba, (1): 5, oct., 1932; Samuel Feijóo. "Impresiones de Emilio Ballagas", en Lunes de Revolución. Suplemento del periódico Revolución. La Habana, 2 (26): 9, sep. 14, 1959; "Una añeja entrevista inédita a Emilio Ballagas, en 1938", en Azar de lecturas, crítica. La Habana, Universidad Central de Las Villas. Depto. de Estudios Hispánicos, 1961¸ Pablo Armando Fernández. "Ballagas: amigo y poeta", en Lunes de Revolución. Suplemento del periódico Revolución. La Habana, 2 (26): 13-16, sep. 14, 1959; Roberto Fernández Retamar. "Emilio Ballagas (1908)", en su La poesía contemporánea en Cuba (1927-1953). La Habana, Orígenes, 1954, p. 39-43; "Recuerdo a Emilio Ballagas", en su Papelería. La Habana, Universidad Central de Las Villas. Dirección de Publicaciones, 1962, p. 195-204; Esperanza Figueroa. "Júbilo y fuga de Emilio Ballagas", en Revista Iberoamericana. Pittsburgh (Pennsylvania, EE.UU.), 32 (62), 1966; Plácido J. González. "Plagio sobre plagio y nada más", en Ahora. La Habana, 2 (417): 4 y. 11, dic. 25, 1934; G. González y Contreras,. "El ángel blanco y negro: Ballagas", en El Mundo. La Habana, 34, (11 040): 4, ago. 19, 1934; José Lezama Lima. "Gritémosle: ¡Emilio!", en Lunes de Revolución. Suplemento del periódico Revolución, La Habana, 2 (26): 2-3, sep. 14, 1959; Virgilio Piñera. "Dos poetas, dos poemas, dos modos de poesía", en Espuela de Plata. La Habana, (H): 16-19, ago., 1941; "Ballagas en persona", en Ciclón. La Habana, 1 (5): 41-50, sep., 1955¸ Guillermo Rodríguez Rivera. "Visión de la isla. Emilio Ballagas", en Bohemia. La Habana, 57 (7): 30-32, feb. 12, 1965; Luis Alberto Sánchez. "Emilio Ballagas", en Sphinx. Lima, 2 (15): 1-8, 1962; Loló de la Torriente. "Emilio Ballagas muerto vive detenido en el espacio", en Lunes de Revolución. Suplemento del periódico Revolución. La Habana, 2 (26): 10-12, sep. 14, 1959; Cintio Vitier,. "Emilio Ballagas, en su Cincuenta años de poesía cubana (1902-1952)". Ordenación, antología y notas por [...]. La Habana, Ministerio de Educación. Dirección de Cultura, 1952, p. 206-207; Lo cubano en la poesía. La Habana, Universidad de Las Villas. Depto. de Relaciones Culturales, 1958, p. 318-338.
- Antenas. Revista del tiempo nuevo (Camagüey, 1928-[1929?]). Comenzó a publicarse el 1º. de noviembre, dirigida por Felipe Pichardo Moya, Manuel H. Hernández, Manuel P. Hidalgo y (desde el 1º. de diciembre) por Félix Rafols Rafols. Salía quincenalmente. Fueron sus redactores Emilio Ballagas, César Luis de León, Enrique Hálvares [sic], Manuel F. de Zayas y Antonio Martínez Martínez. La propia revista mencionaba, como colaboradores, a Manuel Navarro Luna, María Villar Buceta, Mariblanca Sabás Alomá, Héctor Poveda, [Enrique] Delahoza, [sic] Félix Duarte, Óscar Max Telra. Publicó en sus páginas poesías, cuentos, críticas y otros trabajos sobre cuestiones artísticas. Además de los ya mencionados, fueron colaboradores de Antenas Luis Felipe Rodríguez, Aurora Villar Buceta, Flora Díaz Parrado, Gerardo del Valle, [Félix] Pita Rodríguez, José Antonio Foncueva y otros. Después de dejar de publicarse desde el 1º. de marzo de 1929, reapareció el 15 de abril de dicho año (último número que se ha encontrado). Ver. "Antenas", en Revista de Avance. La Habana, 2. 3 (29): 362-363, dic. 15, 1928. | "Dos nuevas revistas, Antenas, revista del tiempo nuevo", en Revista de Oriente. Santiago de Cuba, 1 (5): 26 y 38, nov., 1928.
- Ver: Jorge Enrique Adoum. "Nicolás Guillén: poética y política", en Poesía del siglo XX. Quito, Casa de la Cultura Ecuatoriana, 1957, p. 248. | Aguirre, Mirta. "Un gran poema para una gran muerte, I y II", en Vanguardia Cubana. La Habana, : 2 y 7, jul. 20 y 31, 1951, resp.; "Maestro de poesía" y "En torno a la Elegía a Jesús Menéndez", en Recopilación de textos sobre Nicolás Guillén. Selección y pról. de Nancy Morejón. La Habana, Eds. Casa de las Américas, 1974, p. 159-170 y 293-302, resp. | Aguirre, Sergio. "Los poetas populares no tienen edad", en La Última Hora. La Habana, 2 (23): 19, jul. 10, 1952. | Allen, Martha E. "Nicolás Guillén, poeta del pueblo", en Revista Iberoamericana. Alburquerque (Nuevo México), 15 (29): 29-43, feb.-jul., 1949. | Altolaguirre, Manuel. "Sóngoro cosongo", en Revista de Occidente. Madrid, 36: 381-384, jun., 1932. | Antuña, María Luisa y Josefina García Carranza. Bibliografía de Nicolás Guillén. Compilada por [...]. Nota preliminar. La Habana, Instituto Cubano del Libro-Biblioteca Nacional José Martí, 1975. | Arozarena, Marcelino. "El antillano domador de sones", en América. La Habana, 17 (1 y 2): 37-42, ene.-feb., 1943. | Augier, Ángel. "Poesía de Cuba en Nicolás Guillén: su expresión plástica", en Unión. La Habana, 1 (2): 61-78, jun.-ago., 1962; "La crítica extranjera ante la obra de Nicolás Guillén", en La Gaceta de Cuba. La Habana, 1 (8-9): 4-6, ago., 1962; Nicolás Guillén, notas para un estudio biográfico-crítico. La Habana, Universidad Central de Las Villas, 1962-1964, 2 t; "Alusiones afrocubanas en la poesía de Nicolás Guillén", en Unión. La Habana, 6 (4): 143-151, dic., 1968. | Ballagas, Emilio. "El mensaje inédito", en Recopilación de textos sobre Nicolás Guillén. Selección y pról. de Nancy Morejón. La Habana, Casa de las Américas, 1974, p. 259-261. | Bandeira, Manuel. "Discurso na Academia Brasileira de Letras [Homenaje a Guillén]", en Literatura. Río de Janeiro, 2 (6): 23-26, oct.-dic., 1947. | Biobiblograpi Cheskii Wkasogel. Moskva, 1964. | Boti, Regino E. "La poesía cubana de Nicolás Guillén", en Recopilación de textos sobre Nicolás Guillén. Selección y pról. de Nancy Morejón. La Habana, Casa de las Américas, 1974, p. 81-90 | Campoamor, Fernando G. "Prosa de Prisa", en Unión. La Habana, 1 (3-4): 97-99, set.-dic., 1962. | Carrera Andrade, Jorge. "Nicolás Guillén, poeta del hombre común y mensajero del trópico", en Revista de las Indias. Bogotá, 28 (90): 467-472, 1946. | Carrión, Ulises. "Un libro peligroso y admirable", en Mundo Nuevo. París, (13): 70, jul., 1967. | Cartey, Wilfred. "Cómo surge Nicolás Guillén en las Antillas", en Universidad de Antioquia. Medellín (Colombia), 34 (133): 257-274, abr.-jun., 1958; "The "son" in crescendo", en Black Images. New York, Teachers College Press, 1970, p. 111-148. | Castellanos, Gerardo. "Carta sobre Guillén", en La Última Hora. La Habana, 2 (23): 33, jul. 20, 1952. | Catunda, Eunice. Dos expresiones del espíritu americano: Guillén y Revueltas. Sao Paulo, 1948. | Clariana, Bernardo. "España, poema, en cuatro angustias y una esperanza", en Hora de España. Valencia (España), 11: 77-78, nov., 1937. | Cossío, Adolfina. "Recursos rítmicos en la poesía de Nicolás Guillén", en Santiago. Santiago de Cuba, (5): 177-222, dic., 1971. | Couffon, Claude. "Nicolás Guillén y la geógrafa sentimental", en Cuadernos de Arte y Poesía. Quito, (6): 93-96, mar., 1955. | Coulthard, G. R. "Nicolás Guillén and West Indian negritude", en Caribbean Quarterly. Port of Spain, 16 (1): 52-57, mar., 1970. | Cuéllar Vizcaíno, Manuel. "El Guillén que usted no conoce", en La Gaceta de Cuba. La Habana, 1 (8-9): 7-8, ago., 1962. | Canard, Nancy. "Tres poetas: Langston Hughes, Nicolás Guillén, Jacquar Ramón", en Pan. Buenos Aires, 4 (144): 12-13, 1938. | Dehesare, René. "Paseo por el Gran Zoo de Nicolás Guillén", en Por la revolución, por la poesía. La Habana, Instituto del Libro, 1969, p. 160-164; "Orfeo negro", en Recopilación de textos sobre Nicolás Guillén. Selección y pról. de Nancy Morejón. La Habana, Casa de las Américas, 1974, p. 121-125. | Hill, Has-Otro. "De la exposición periodística a la representación artística" [Estudio crítico sobre Nicolás Guillén], en Revista de la Biblioteca Nacional. La Habana, 3ª época, 14, 63 (2): 65-80, may.-ago., 1972. | Ehremburg, Ilya. "Palabras sobre Guillén", en La Última Hora. La Habana, 2 (23): 9, jul. 10, 1952; "La poesía de Nicolás Guillén", en La Última Hora. La Habana, 3 (6): 6, feb., 5, 1953. | Entralgo, Elías. "La poesía de Nicolás Guillén en miniatura", en La Última Hora. La Habana, 2 (23): 33, jul. 10, 1952. | Exposición homenaje a Nicolás Guillén en su 60 aniversario. La Habana, Biblioteca Nacional José Martí-Consejo Nacional de Cultura, 1962. | Fernández Arrondo, Ernesto. "Sóngoro cosongo", en Diario de la Marina. La Habana, 99 (279): 3, 3ª sec., oct. 30, 1931. | Fernández Retamar, Roberto. "Nicolás Guillén: su poesía negra" y "Nicolás Guillén: su poesía social", en su La poesía contemporánea en Cuba (1927-1953). La Habana, Orígenes, 1954, p. 56-62 y 69-75, resp.; "Sobre Guillén, poeta cubano", en Islas. La Habana-Santa Clara, 5 (1): 127-132, jul.-dic., 1962; El son de vuelo popular. La Habana, Eds. Unión, 1972. | Figueira, Gastón. "Dos poetas iberoamericanos de nuestro tiempo: Nicolás Guillén y Manuel del Cabral", en Revista Iberoamericana. Alburquerque (Nuevo México), 10: 107-117, 1945. | Florit, Eugenio. "Nicolás Guillén", en Revista Hispánica Moderna. New York, 8 (3): 225 jul., 1942; "Presencia de Cuba: Nicolás Guillén, poeta entero", en Revista de América. Bogotá, 13: 234-248. feb. 1948. | Gaetani, Francis Marion. Nicolás Guillén: A study of the Phonology and Metrics in his Poetry [New York]. Columbia University 1940. | García Veitía, Margarita. "Sobre El gran Zoo", en Taller Literario. Santiago de Cuba, 8 (21): 7-10, may., 1970. || González Tuñón, Raúl. "Guilléntero", en Orientación. Buenos Aires: 5. jun. 4, 1947. || González y Contreras, G[ilberto]. "Personas, países, artes, Nicolás Guillén", en El Mundo, La Habana, 34 (11 088): 4, oct. 13, 1934. || Hays, H. R. "Nicolás Guillén y la poesía afrocubana", en Recopilación de textos sobre Nicolás Guillén. Selección y pról. de Nancy Morejón. La Habana. Casa de las Américas, 1974, p. 91-99. || Hernández Catá, Sara. "Unas palabras sobre Nicolás Guillén", en La Última Hora. La Habana, 2 (23): 19, jul. 10. 1952. || Hernández Novás, Raúl. "La más reciente poesía de Nicolás Guillén", en Casa de las Américas. La Habana, 13 (75): 159-162, nov.-dic., 1972. || Hughes, Langston. "Sobre Guillén", en The Crisis. New York,: 336, nov., 1948. || Íñigo Madrigal, Luis. "Poesía última de Nicolás Guillén", en Revista del Pacífico. Valparaíso (Chile), 1 (1): 73-82, 1964; "Las elegías de Nicolás Guillén. Elegía a Emmett Till", en Cuadernos de Filología. Valparaíso (Chile), (1): 47-58, 1968. || Jamís, Fayad. "A la salida del Gran Zoo",en El Mundo. La Habana, 65 (21 820): 4, feb. 22, 1967. || Jiménez Grullón, Juan Isidro. "Nicolás Guillén", en su Seis poetas cubanos. Ensayos apologéticos. La Habana, Cromos, 1954, p. 87-108. || Lavín, Pablo F. "Un gran hombre y un gran poeta", en La Última Hora. La Habana, 2 (25): 10, jul. 24, 1952. || Lázaro, Ángel. "Poesía de Nicolás Guillén", en Carteles. La Habana, 23 (25): 9, jun. 21, 1942. || Levidova, I. M. Nicolás Guillén: bio-bibliografitseski akasat-jel. Moscú, 1952. || López del Amo, Rolando. "Un homenaje (Notas sobre la temática de la poesía de Nicolás Guillén)", en Universidad de La Habana. La Habana, (196-197): 320-336, 1972. || M. G. "Un grand poète cubain, Nicolás Guillén",en Croissance des jeunes nations. Paris, (43): 14,abr., 1965. || Manjarrez, Froylán. "Cuba en la poesía de Nicolás Guillén", en Bohemia. La Habana, 55 (6): 7-9, 106, feb. 8, 1963. || Marinello, Juan. "Poesía negra. Apuntes desde Guillén y Ballagas", en su Poética. Ensayos en entusiasmo. Madrid, Espasa-Calpe, 1933, p. 99-143; "Hazaña y triunfo americanos de Nicolás Guillén", en Literatura hispanoamericana. Hombres-meditaciones. México, D.F., Universidad Nacional de México, 1937, p. 81-90; "Sobre Nicolás Guillén", en La Última Hora. La Habana, 2 (23): 11, jul. 10, 1952. || Márquez, Robert. "Introducción a Guillén", en Recopilación de textos sobre Nicolás Guillén. Selección y pról. de Nancy Morejón. La Habana, Casa de las Américas, 1974, p. 127-138. || Martí, Adolfo. "España en cinco esperanzas (Comentarios a un poema de Nicolás Guillén)", en Revista de la Biblioteca Nacional. La Habana, 3ªépoca, 14, 63 (2): 55-63, may.-ago., 1972. || Martínez, Vicente. "Elegía a Jesús Menéndez: el último gran poema de Guillén", en Vanguardia Cubana. La Habana,:5, jul. 22, 1951. || Martínez Estrada, Ezequiel. La poesía afrocubana de Nicolás Guillén, 3ª ed. La Habana, Eds. Unión, 1967. || Melon, Alfred. "Guillén: poeta de la síntesis", en Unión. La Habana, 9 (4): 96-132, dic., 1970. || Michalski, Andre. "La Balada del güije", de Nicolás Guillén: un poema garcilorquiano y magicorrealista", en Cuadernos Hispanoamericanos. Madrid, 92 (274): 159-167, abr., 1973. || Millan, Verna C. "Nicolás Guillén y la crítica yanki", en Mediodía. La Habana, 2 (27): 20, ago.3, 1937. || Miró, César. "El son entero de Nicolás Guillén", en Mercurio Peruano. Lima, 22, 28 (242):272-273, may., 1947. || Naderau, Efraín. "Nicolás Guillén: poesía y tiempo, chéveres y navajas", en La Gaceta de Cuba. La Habana, (95): 28-29, ago., 1971. || Navarro Luna, Manuel. "Un líder de la poesía revolucionaria", en La Última Hora. La Habana, 2 (1): 16, 48, 50, jul. 31, 1952. || Navas-Ruiz, Ricardo. "Neruda y Guillén: un caso de relaciones literarias", en Revista Iberoamericana. Pittsburg (EE. UU.) 31 (60): 251-262, jul.-dic., 1965. || Neruda, Pablo. "Homenaje a Guillén en Chile", en Revista Cubana. La Habana, 23: 344-347, ene.-dic.,1948; "Discurso de despedida a Nicolás Guillén"[Fragmentos], en La Última Hora. La Habana, 2 (23): 22, jul. 10, 1952. || "Nicolás Guillén: poeta antillano", en Watapana. Nigmejen (Holanda), 2 (7): 6-7, jul., 1970. || "Nota sobre Sóngoro cosongo y otros poemas", en Dialéctica. La Habana, 2, 2: 207, mar.-abr., 1943. || Ortiz, Fernando. "Motivos de son, por Nicolás Guillén", en Archivos del Folklore Cubano. La Habana, 5: 222-238, jul.-sep., 1930. || Ortiz Oderigo, N.R. "Nicolás Guillén, poeta social", en Saber Vivir. Buenos Aires, 6 (72), abr., 1947. || Otero Silva, Miguel. "Notas al margen de "Poemas venezolanos, de Nicolás Guillén", en El Nacional. Caracas, abr. 21, 1946; "Nicolás Guillén", en La Última Hora. La Habana, 2 (23): 9, jul. 10, 1952. || Pedroso, Regino. "El poeta Guillén y yo", en Diario de la Marina. La Habana, 97 (348): 2, 3ªsecc., dic. 15, 1929. || Pereda Valdés, Ildefonso. "Nicolás Guillén y el ritmo del son", en Línea de color. Ensayos afroamericanos. Santiago de Chile, Eds. Ercilla, 1938, p. 143-151. || Plavskin, Sajar, Nicolás Guillén. Moscú, Literatura, 1965. || "Los poetas jóvenes opinan sobre Guillén", en Revolución y Cultura. La Habana, (5): 32-35, jun., 1972. || Portogalo, José. "La poética de Nicolás Guillén", en La última Hora. La Habana, 2 (23): 10, jul. 10, 1952. || Portuondo, José Antonio. "Sentido elegíaco de la poesía de Guillén", en La Gaceta de Cuba. La Habana, 1 (8-9): 2, ago., 1962; "Canta a la Revolución con toda la voz que tiene", en Recopilación de textos sobre Nicolás Guillén. Selección y pról. de Nancy Morejón. La Habana, Casa de las Américas, 1974, p. 303-309. || Queral, Ana Luisa. "Nicolás Guillén: lamento y son", en El Mundo del Domingo. Suplemento del periódico El Mundo. La Habana,: 12, ene. 25, 1958. || Ramos, Sidroc. "Presentación de Nicolás Guillén", en Islas. La Habana-Santa Clara, 10 (1): 133-135, ene.-mar., 1968. || Recopilación de textos sobre Nicolás Guillén. Selección y pról. de Nancy Morejón. La Habana, Casa de las Américas, 1974. || Rodríguez Rivera, Guillermo. "Animalia", en Casa de las Américas. La Habana, 8 (48): 138-139, may.-jun., 1968. || Ruiz, Águeda. "Nicolás Guillén habla de poesía y de revolución", en Sucesos. México, D.F., (1967): 46-53, abr. 15, 1967. || Salomón, Noel. "A propos de El son entero", en Cuba sí. París, (12): 3-12, primer trimestre, 1965. || Selva, Mauricio de la. "Nicolás Guillén, Antología mayor [...]", en Cuadernos Americanos. México, D. F., 24, 138 (1): 272. ene.-feb.,1965; "Nicolás Guillén, Tengo [...]", en Cuadernos Americanos. México., D.F. 24, 140 (3):281-282, may.-jun., 1965. || Suárez Solís, Rafael. "Versos de Guillén", en Ahora. La Habana, 2 (257): 1 y 4, jun. 26. 1934: "Largo paseo por El Gran Zoo [I, II y III]", en El Mundo. La Habana, 65 (21830, 21834 y 21841): 4, 4 y 4, mar. 5, 10 y 18, 1967, resp.; "Prosa de prisa", en Islas. La Habana-Santa Clara, 5 (1): 301-303, jul.-dic., 1962. || Tamayo Vargas, Augusto. "Tres poetas de América: César Vallejo, Pablo Neruda y Nicolás Guillén", en Mercurio Peruano. Lima, 33 (377): 483-503, sep., 1958. || Torriente, Loló de la. "El zoo de Nicolás", en El Mundo. La Habana, 65 (21 831): 4, mar. 7, 1967. || Tous, Adriana. La poesía de Nicolás Guillén. Madrid, Eds. Cultura Hispánica, 1971. || Uribe, Emilio. "La poesía de Nicolás Guillén", en La Última Hora. La Habana, 2 (23): 11-37, jul. 10, 1952. || Urrutia, Gustavo E. "Guillén: poeta americano", en Diario de la Marina. La Habana, 99 (294): 2, 3ª secc., nov. 14, 1931; "El mulato Guillén", en Diario de la Marina. La Habana, 99 (315): 2, 34. secc., dic. 5, 1931. || Valdés Vivó, Raúl. "Guillén, periodista", en La Gaceta de Cuba. La Habana, 1 (8-9): 9, ago., 1962. || Varela, José Luis. "Ensayo de una poesía mulata", en Ensayos de poesía indígena en Cuba. Madrid, Eds. Cultura Hispánica, 1951, p. 75-120. || Vasconcelos, Ramón. "Motivos de son", en Diario de la Marina. La Habana, 98 (164): 4, 3ª secc., jun. 15, 1930. || Verhesen, Fernand. "Nicolás Guillén et Le grand zoo", en Le Journal des Poètes. Bruselas, 37 (6): 3, ago., 1967. || Vilar, Jean P. "Nicolás Guillén, journaliste de couleaur", en Cuba sí. París, (12): 14-15, primer trimestre, 1965. || Vitier, Cintio, "Breve examen de la poesía "social y negra". La obra de Nicolás Guillén. Hallazgo del son", en su Lo cubano en la poesía. La Habana, Universidad Central de Las Villas,1958, p. 340-368. || "West Indies Ltd. Poemas de Nicolás Guillén, con portada de Hernández Cárdenas", en Orto. Manzanillo (Oriente), 23 (7): 118, jul., 1934.
- Lis (Camagüey, 1923). Revista literaria, artística y social, Comenzó a salir el 10 de enero, bajo la dirección de Nicolás Guillén. Como subdirector y jefe de redacción fungían, respectivamente, Francisco Guillén y Félix Nápoles. Se editaba tres veces al mes. En las "Palabras preliminares" publicadas en el primer numero se expresaba lo siguiente — luego de señalar que la idea de fundar la revista se remontaba dos años atrás, y de indicar la necesidad de que Camagüey contase con una publicación de la índole de la que presentaban al público en ese momento —: "Quiere decir, pues, que aspiramos ingenuamente a realizar una doble labor: dotar a Camagüey otra vez de un órgano que sea vocero amoroso de sus virtudes más altas; y contribuir — por otra parte — desde nuestro modestísimo plano, a la difusión de la cultura, y al progreso de la hidalga cuna del gran Agramonte". Y añadían: "No empuñan nuestras manos pendones partidaristas, ni nos ciegan prejuicios, ni retarda la marcha de nuestro buque el lastre de ideas gastadas y sin brillo, ni obstaculizan nuestro vuelo — porque hacia otro cielo le dirigimos — los pretéritos fracasos de los que no quisieron o no supieron luchar". La literatura fue la máxima preocupación de los editores de la revista. En sus páginas se publicaron numerosas poesías, generalmente de autores de la propia ciudad, cuentos, críticas literarias y otros trabajos de carácter histórico, didáctico y cultural. Aparecieron también crónicas sobre las actividades sociales y culturales de las sociedades negras de la ciudad. Además de trabajos de su director y subdirector, aparecieron colaboraciones de Aurelia Castillo de González, Arturo Doreste, Felipe Pichardo Moya, César Luis de León, Félix Duarte, José Armando Plá, Medardo Lafuente, Manuel Bielsa Vives, Tomás Vélez Vázquez, Edmundo del Vals, Octavio M. Suárez, Guillermo E. Cisneros Zayas, Vicente Menéndez Roque y otros escritores locales. Con la publicación del número 18, correspondiente al 30 de junio del propio año 1923, cesó su salida. En las "Palabras finales" que aparecen en este último número se señala, después de seis meses "de lucha constante, de paciente y obstinada labor, en los que, recogiendo frecuentemente más espinas que rosas, hemos logrado aprender mucho en el ingrato y doloroso contacto con la masa", que se ven obligados a suspender la publicación de la revista porque "en Camagüey, por desgracia, no existe todavía el público capaz de prestar calor, de una manera constante y consciente a cierta clase de obras, que, en otra parte cualquiera, encontrarían la comprensión y ayuda de todos los elementos". Más adelante se expresa en el mencionado artículo: "Nos queda, sin embargo, la satisfacción de haber hecho una obra nueva. Nos propusimos dar a la luz una publicación seria, que fuera un exponente de la intelectualidad camagüeyana y creemos haberlo conseguido, aún a trueque quizá — dada la naturaleza del medio en que apareció — de su propio sostenimiento [...]". VER. Augier, Ángel. Nicolás Guillén. La Habana, UNEAC, 1971, p. 31-33. Nápoles, Félix E. "El derecho a la crítica", en Lis. Camagüey, 1 (15): [s. p.] may. 31, 1923. Plá, José Armando. "Cinco párrafos", en Lis. Camagüey, 1 (2): [s. p.] ene. 20, 1923. Vélez, Tomás. "Labor omnia vincit", en Lis. Camagüey, 1 (1): [s. p.] ene. 10, 1923.
- A sus 65 años le fue reconocida su condición de poeta nacional.
Página enviada por Eliécer Fernández Diéguez
(28 de abril de 2008)
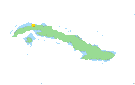


![]() Cuba. Una identità in movimento
Cuba. Una identità in movimento![]()