Dos caras de una moneda: La maternidad
Marié Rojas Tamayo
TERESA
Hará unos quince años trabajé compartiendo oficina con una señora que rondaba los setenta, edad en que casi todos los que conozco, ya no tienen a sus padres consigo. Ella tenía a su mamá, muy mayor, esperándola en casa.
Teresa estaba casada, tenía una hija, pero su obsesión era la madre. Todos los días guardaba el almuerzo que nos traían a la oficina — pertenecíamos a un anexo de la empresa un poco lejano del comedor — en unos pozuelos plásticos de varios tamaños y se marchaba con su paso lento, a compartirlo con ella, era una época dura y nuestro almuerzo venía bien servido. Vivía a dos cuadras de la oficina, siempre regresaba a tiempo, con sus pozuelos fregados, listos para el día siguiente.
Una mañana faltó al trabajo, nos trajeron la noticia de que su madre había fallecido, hicimos una colecta para comprar una corona de flores, las llamadas de rigor. Al día siguiente, tan puntual como de costumbre, estaba Teresa entrando a la oficina. No le caía bien a nadie porque era muy estricta, pero yo había logrado cierto nivel de comunicación con ella.
Me percaté que había reparado en sus pozuelos, colocados en forma de pirámide. me
acerqué y le puse una mano en el hombro, sollozaba suavemente.
— ¿Te has dado cuenta? — me dijo — Ya no tengo mamá...
CARMEN
Carmen era una anciana descendiente de franceses, vivía en el camino de mi
escuela, en un apartamento interior, pero salía a sentarse en el porche de su edificio
para tomar el fresco.
Conversaba a menudo con ella, los niños le llamaban "la abuelita", a mí me gustaba su nombre, Carmen. así la llamaba. Tal vez por eso tenía ciertas deferencias conmigo y me llevaba a veces a su casa a disfrutar algún postre hecho por María, su hija menor.
De nuestras conversaciones supe que había perdido a sus dos hijos mayores, pero no era de extrañarse, Carmen era casi centenaria. El día que cumplió cien años se le hizo una gran fiesta, vino la prensa, le enmarcaron un retrato con la dedicatoria: "Para la querida abuelita, deseándole una vida eterna".
Vivió tanto que sobrevivió a su hija. Fui a verla a los pocos días, yo era una niña, no sabía dar pésames, pero podía estar sentada en silencio a su lado y sabía que eso era reconfortante. Cuando me levanté para despedirme, tomó dos venaditos de porcelana que siempre me veía mirar y me los regaló. Luego me señaló el cuadro, que aún adornaba su sala.
— He visto morir a mis tres hijos — me dijo —, si ese es el precio, ¿quién quiere vivir para siempre?
Página enviada por Marié Rojas Tamayo
(8 de febrero del 2008)
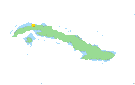


![]() Cuba. Una identità in movimento
Cuba. Una identità in movimento![]()