Casi había terminado de machacar en su mortero el antídoto para salvar
a la princesa: flores secas, cenizas, huesos de animales, piedras molidas,
tierras traídas de lugares sagrados. Mientras reducía a un finísimo polvo los
ingredientes, entonaba las palabras de su sortilegio en un lenguaje solo
conocido por los elegidos, aprendido de su maestro, fruto de una tradición tan
antigua como el mundo.
Sin dejar de cantar, en estado semejante al trance, pero con sus
sentidos perfectamente alerta, se acercó a la víctima del maleficio. Era tan
bella, aún pálida y dormida, que sus entrañas se estremecieron: si la fórmula
hubiera requerido su corazón, él lo habría entregado para salvarla.
Echando el contenido del mortero en la mano izquierda, apretó el puño
y, conjurando en voz alta al espíritu oscuro que se estaba apoderando del alma
de la joven, lanzó con todas sus fuerzas el polvo sobre ella.
Se despertó justo a tiempo de ver como un caco tomaba la billetera que
acababa de lanzar por la ventana de la posta donde hacía la guardia nocturna,
llevándose su sueño, sus llaves, su documento de identidad y el poco dinero que
le quedaba para terminar el mes. No tenía caso correr tras él, aún estaba medio
adormilado y no podía abandonar su puesto.
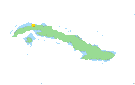


![]() Cuba. Una identità in movimento
Cuba. Una identità in movimento![]()