A inicios de junio, cuando se cumplía el primer aniversario de su muerte, el Teatro de la Luna homenajeaba al dramaturgo y actor Alberto Pedro Torriente del modo idóneo: con la representación de una de sus piezas. En este contexto vuelve a la escena Delirio habanero, estrenada en 1994, y repuesta en el 2003.
Posiblemente por su modo de escribir desde la escena misma — para actores con características, capacidades y habilidades conocidas y precisas a quienes entregaba textos incompletos que se terminaban de componer en todas sus aristas desde el ejercicio dramático colectivo —, por la continua presión que significaba satisfacer la demanda de estrenos de un grupo teatral que definía su repertorio a partir de un solo autor y, tal vez, también por rasgos personales el conjunto escritural para el teatro que nos legó Alberto no muestra una calidad uniforme, ni cumple con el estereotipo de una trayectoria ascendente, ni se caracteriza precisamente por su terminación. En cambio restalla en él, con fuerza particular, la vida, mostrando sin pudor sus contradicciones, mientras sus textos desbordan originalidad en sus ideas poéticas, sus personajes se ubican en las diversas coordenadas de la cubanía llegando muchos de ellos a ser inolvidables, y sus fábulas viajan de lo fenoménico a las esencias para entretejer diálogos sin vanos artificios donde lo coloquial y lo filosófico transcurren sin obstáculo.
Delirio habanero es una de esas obras donde la idea poética envidiable de hacer confluir — mediante un ardid raigalmente teatral — a dos de los mitos de la cultura musical cubana no se acompaña de un discurso dramático de la misma calidad que aquella. Los defectos de su estructura han sido referidos por la crítica en varias ocasiones, no obstante lo cual resulta un texto entrañable.
Sobre su primigenio discurso dramático, y ya con Alberto ausente, construyó Teatro de la Luna la nueva versión espectacular, y consiguió una propuesta desbordante de energía donde destaca, como ya es habitual, la limpieza del movimiento y las composiciones escénicos, junto a la construcción de la banda sonora — la música gana mayor dimensión en esta propuesta — y la calidad actoral.
Los personajes que se dan cita en este espacio ruinoso y abandonado donde ellos sueñan y, por instantes, virtualmente crean — con la anuencia implícita del espectador — un futuro bar, evocador a su vez del pasado, son interpretados por Mario Guerra, como El Bárbaro, en clara alusión a Benny Moré; Laura de la Uz, como La Reina, una referencia a Celia Cruz; y Amarilys Núñez, como Varilla, homenaje a uno de los legendarios cantineros de La Bodeguita del Medio.
En la propuesta del director Raúl Martín cada uno de ellos está tratado de un modo diferente — de acuerdo a las descripciones esenciales realizadas por el propio autor —, de forma que la enajenación que exhiben es diversa. En el resultado artístico ello opera a favor de La Reina y de Varilla, construidos en un espacio que termina por gozar de una disfrutable ambigüedad gracias al cruce de coordenadas entre concepción y situación. Entre tanto el personaje de El Bárbaro se resiente merced a su ubicación en la tesitura de la locura manifiesta, lo cual funciona en sentido contrario a la capacidad de evocación del referente del cual se parte.
Esa excelente actriz que es Amarilys Núñez tiene ante sí la difícil tarea de construir un ente ficcional que el propio dramaturgo, desde sus indicaciones generales, dibuja en una zona de indeterminación. Ocupada en trabajar sobre la imagen de género del personaje, creo que, al final, no se consigue visualizar a aquel. El Varilla que se nos presenta tiene más de chicuelo que de ninguna otra cosa. Me parece un camino más viable el de colocar a un lado el asunto de la identidad sexual del intérprete (algo de ello parece sugerirse a partir de un gesto inicial que la actriz realiza en el proceso de asunción de su papel), y dedicarse a hacer emerger sobre la escena el personaje alusivo al popular cantinero.
Las palmas se las lleva Laura de la Uz, protagonista en el cine cubano de filmes tan disímiles como Hello, Hemingway y Madagascar y participante de otros espectáculos con Teatro de la Luna quien, con la guía y el apoyo de la dirección, realiza una excelente caracterización donde sobresalen su bien dotado registro vocal, su plasticidad y su versatilidad, a la par que su dominio de la escena. La actriz maneja con precisión todos los elementos exteriores que proporcionan el acabado a su personaje, y muestra una partitura de acciones de ejemplar organización, sobre todo tratándose de una identidad, una situación dramática y un ambiente de esta naturaleza.
Con maestría transita de un estado a otro, y es igualmente capaz de hacer reír al espectador (la escena de Isadora Duncan es de antología) que de estremecerlo.
El concepto escenográfico que se utiliza: esa cámara de un gris inmaculado, que hacia el lateral derecho del fondo sugiere una puerta corrugada, y su correspondiente alfombra resulta para mí contradictorio con los otros signos del espectáculo. Lamentablemente el piano desvencijado, pero capaz de emitir sonidos, aunque bien empleado en este discurso dramático, no puede suplir en su significación al símbolo que representa la victrola que incluye el texto original: ese artefacto que conserva parte de la memoria musical y que, en la secuencia final de la obra, comienza a funcionar de repente dejando escuchar la voz del Benny acompañado de su banda gigante y al cual, en medio de las señales de demolición inminente, sacan de escena los tres personajes
"... para salvarla del derrumbe inevitable".
Inserto en la línea de lo mejor del arte teatral Delirio habanero es un juego de representación al estilo del teatro de Shakespeare donde continuamente tiene lugar la metamorfosis: el disfraz, el cambio, el pretender ser lo que no se es, unido a la apreciación errónea y la percepción ilusoria.
Ninguna expresión como el teatro para conectar con esa idea ancestral de la transformación — imperceptible en sus procesos — del mundo, de la imposibilidad de aprehender las esencias, del carácter relativo de la verdad, de los equívocos que debe sortear constantemente la intención de penetrar y conocer la realidad última de las cosas. De ahí que un acercamiento a la creación teatral como arte de la representación sea tal vez la vía de acceso a una conexión inmediata con la sensibilidad popular. No es más que una hipótesis de trabajo, una conjetura disfrutable que, en el caso específico que nos ocupa, parece declarar su validez.
Tres individuos defienden ser lo que no son. Pero, ¿cuál será el real poder de las entidades que ellos evocan y, lo que es más, su real naturaleza? Si partimos de reconocer la fuerte presencia de lo aparencial, el material inapresable con que se elabora el mito habrá que aceptar que están dadas todas las condiciones para que lo lúdico alcance aquí una total densidad y preponderancia.
Más allá del sinfín de claves que se despliegan en el original dramático para proporcionar un determinado plano de comunicación (alusiones, acertijos; toda la gama de significados compartidos) con el espectador contemporáneo y coterráneo, existe otro ámbito — esencial — de juego. La presencia del espectador y su calidad será reconocida en este espectáculo como en pocos, puesto que él es capaz de suceder, de fluir, solo si cuenta con una comunidad de imaginario; de ahí la urgencia de nuestra complicidad.
Complicidad que, por otro lado, estimulan y organizan pautas precisas propuestas desde el corpus textual a la puesta en escena, tales como la interpretación a capella de las canciones por parte de los personajes durante todo el espacio de tiempo en que el universo significante se está edificando. La obligada evocación del archiconocido acompañamiento musical por nuestras respectivas subjetividades serán las pruebas, los rumores propios del ejercicio de esa connivencia.
De tal modo que, desde la forma — y no primordialmente desde el contenido, como muchas veces sucede —, se alza un canto a la conservación de la memoria cultural, elemento imprescindible en la construcción de toda identidad nacional; a la posibilidad de convivir en paz a partir precisamente de ella, en tanto la cultura se asume aquí como esencia y no como complemento, mientras el teatro se vale una vez más del mito y le es devuelta al espectador su raigal función como co-creador del hecho escénico y principal ámbito de la experiencia.
Esther Suárez Durán, La Habana, 1955.
Graduada de la Licenciatura en Sociología en 1978 en la Universidad de La Habana.
En 1992 obtiene el grado de Master.
Investigadora del Centro Nacional de Investigaciones de las Artes Escénicas.
Profesora Titular Adjunta de la Facultad de Historia, Sociología y Filosofía de la Universidad de La Habana.
Dramaturga, escritora, crítica teatral, ensayista, guionista de radio y televisión.
Actualmente prepara su tesis de doctorado sobre el teatro bufo cubano.


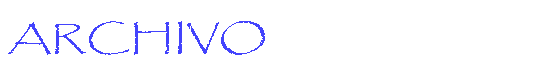
![]() Cuba. Una identità in movimento
Cuba. Una identità in movimento![]()