En dos o tres ocasiones hicimos el recorrido por la zona de Miramar, hacia el Country Club de La Habana; y ante la presencia de aquel carro de lujo, nos abrieron el portón; y nuestro auto comenzó a rodar a través de la avenida arbolada; y dejamos el Mercedes en manos del parqueador y de inmediato aparecieron los sirvientes; y de la manera más elegante, sentados ya en una mesa, Lansky agradeció la gentileza, antes de ordenar las ensaladas y el marisco y una botella del mejor vino; sin que nadie nos preguntara algo, ni saliera a detenernos, ni siquiera se atreviera a acercarse, para importunarnos, en un Club como ése, de tanta distinción, donde solía reunirse lo más selecto y refinado de la sociedad habanera.
Era lo que también ocurría cada vez que Lansky recalaba al Hotel Nacional. Uno tenía la sensación de que podría encontrarse con un gran magnate; pero lo que hacía a veces era intercambiar alguna frase con Eddy Cheeline, cuando se veían en el lobby del hotel.
Los hermanos Cheeline poseían una cierta fama; aunque en ocasiones se dijeran de ellos algunas cosas feas. Por ejemplo, se decía que Dino Cheeline había contribuido a que su mujer se tuberculizara. Que en los primeros tiempos, cuando se instaló en La Habana y trajo a su señora, comenzaron a trabajar los dos en el casino del cabaret Tropicana. Dino de dealer y la esposa de pala y que a causa de tantas malas noches, la muchacha se había enfermado con los aires del trópico; y que con esas calamidades tuvo que continuar haciendo de pala, una y otra noche, por lo que al final se convirtió en una tísica, quizás también a causa del humo de los cigarros y el alcohol.
Cada vez que pienso en el cabaret Tropicana me vienen a la mente estos dos hermanos: Eddy y Dino Cheeline. Se decía que los Chelines habían arribado a la capital cubana con una mano por delante y la otra por detrás; pero no era nada raro que en Cuba, de repente, algunos personajes se volvieran ricos; en este paraíso de la rumba y el cubilete; en una Habana llena de drogas, de burdeles, de tugurios y casas de juegos; pero en el caso de los Cheeline, tuvieron que atravesar por caminos muy difíciles; o por lo menos, por sendas muy escabrosas; aunque eso de lidear en un casino, no es como cortar caña.
Lo primero que hizo Dino Cheeline fue desenvolverse como pala; él y su mujer, en el casino del Tropicana. Después pasó a trabajar como dealer en una mesa de crack y de vez en cuando también hacía juego en el seven&eleven.
Sin embargo, la historia de Dino Cheeline en La Habana fue un tanto triste. La gente rumoraba que había obligado a su esposa a trabajar, todas las noches, en el Tropicana; y que por eso la muchacha había contraído esa rabiosa enfermedad.
Después, cuando abrieron la escuela de dealers, en el Edificio de Ambar Motor (escuela en la que también tenía que ver don Amadeo Barletta), Dino Cheeline pasó a trabajar como profesor.
Los Cheeline eran muy preparados para los asuntos del juego; era gente suave, inteligente; y además, jugadores muy experimentados, con un gran dominio de sus actos y una gran paciencia para el juego; y todos comentaban que el trabajo de Dino como profesor en la escuela de la General Motor había sido más que excelente.
Luego apareció Eddy y Dino le tiró lo que se dice un cabo; y poco a poco, uno y otro alcanzaron magníficas posiciones. Por entonces Eddy Cheeline y Wilber Clark empezaron a trabajar juntos. Los nombraron, a los dos, a uno y a otro, jefe de ring en el casino del Hotel Nacional, que era uno de los salones donde más fuerte resultaba el juego.
Eddy, al igual que su hermano Dino, era gente de mucha experiencia; pero Dino fue quien le abrió el camino del éxito a su hermano Eddy. Ellos eran verdaderos maestros manejando las mesas de crack.
En los casinos uno podía encontrarse con personajes muy extraños; y yo conocí a uno que resultaba fascinante. Se trataba de un hombre que poseía una pasión casi maniática por las mesas de crack. A este hombre había que mantenerle abierta la mesa de crack toda la noche, hasta que se cansara de jugar; y si supieras que, aunque pasaran horas y horas, sus movimientos eran los movimientos más avezados que yo hubiera visto hasta entonces.
Este personaje siempre andaba de frac, de smoking y uno tenía la impresión de que era capaz de manejar sus manos como un verdadero mago. Llegaba a La Habana los fines de semana. Llegaba en su avión particular, con su guardaespaldas. La gente rumoraba que se trataba del organizador de la bolita de Nueva York y que pertenecía a los grupos de don Vito Genovese.
Dije que andaba vestido de frac, con ese saquito de cola, con las solapas muy satinadas; y una camisa blanca, con el cuello blanquísimo y los botones dorados, en oro; y un lacito en el cuello y una ancha cinta de color negro cubriendo esa confluencia entre la parte de arriba del pantalón y la parte baja de la camisa.
Uno ya estaba acostumbrado a cómo este hombre hacía juego; y el dinero con el que solía jugar lo traía encima; tan pronto como bajaba de su suite, a veces a las seis de la tarde, con ese frac que poseía un montón de bolsillitos interiores, donde se encontraban los rollitos de billetes, con los que solía jugar; en cada rollito diez billetes de a mil; porque este personaje prefería jugar con dinero y no con fichas; aseguraba que las fichas le traían mala suerte; y para que la fortuna le fuera completa, en horas de la madrugada exigía que cerraran el casino, para quedarse él sólo jugando en la mesa de crack; y como era un jugador de pegada fuerte, qué se le iba a negar; porque este hombre, jugando durante una noche, podía reportarle al casino no menos de un millón y a veces hasta un millón y medio de dólares.
Y en no pocas ocasiones este personaje ganó mucho dinero; pero en definitiva, quién ha visto que al final sea el banco el que pierda.
Lógico, casi siempre perdía; y perdía mucho, sobre todo cuando iba a jugar a ciertos lugares donde se organizaban grandes encerronas.
Su rasgo más peculiar, sin embargo, era esa afición a jugar en las mesas de crack, que es lo que se dice el siló americano. Era muy propinero; pero de él uno también podía esperar cualquier cosa. Llegaba a eso de las cuatro al Hotel Riviera y ocupaba de inmediato una suite que ya tenía reservada. Llegaba con uno de sus ayudantes, con una maletica donde resguardaba su dinero; y a eso de las ocho de la noche ya estaba bajando al lobby, rigurosamente vestido de frac y se instalaba por el resto de la noche en el casino.
Era, sin dudas, un personaje muy original, que no se dejaba arrimar mujeres, ni fumaba, ni bebía, ni comía nada que le trajeran; y que pasaba ocho o diez horas frente a una mesa de crack; allí, sólo, jugando y metiendo de vez en vez la mano en alguno de los bolsillitos del frac, para sacar aquellos rollitos que contenían diez, doce, quince billetes de a mil y hacer jugadas que hicieron época.
En varias ocasiones Armando Feo le atendió la mesa y perdió miles de dólares; en otras ocasiones, yo era quien lo toreaba y perdía irremediablemente. ¡Qué manera de perder!
Charles Cohn fue otro de los dealers que le hizo juego. Los Cohns también eran dos hermanos, tan inteligentes. Luego, cuando todo concluyó en La Habana, los Cohns se marcharon con Meyer Lansky. Pero no vayas a creer que este obstinado jugador de frac era un viejo. En lo absoluto. Apenas si alcanzaba los treinta años; y era muy elegante, de estatura mediana y muy bien parecido. Él solía recalar a la capital cubana todos los viernes. Llegaba en su propia avioneta y se pasaba el sábado y el domingo en las salas de juego.
Por entonces todo podía resultar imprevisible; incluso esa sorpresa de que Lansky invitara una noche al millonario Bartell. Lo invitó a cenar al restaurante El Monseñor. Lansky y Bartell, su esposa y yo. Los cuatro en una mesa; yo herméticamente callado y ellos hablando todo el tiempo en hebreo.
Mario Bartell era un millonario poco conocido en La Habana, muy amigo de Meyer Lansky, que poseía muy sólidos intereses en los asuntos de los centrales azucareros y en los rejuegos del azúcar y dueño también de acciones en los Ferrocarriles Occidentales de Cuba y en no se cuántos otros negocios.
Esa noche, cuando regresamos, no sé por qué razón Lansky me dijo que lo único que un hombre no podía perder eran los estribos. Hombre que perdía los estribos no veía ni siquiera el largo de su nariz; y que el otro órgano que uno debía cuidarse mucho era la boca. No sólo de lo que debía decir; sino de lo que debía callar. El secreto estaba en no hablar más de lo que se debía.
Pero yo era demasiado joven y a veces no me daba cuenta de nada, o nada me importaba, que es como decir igual; y una vez más que otra tuve mis buenos choques de trenes con gente muy peligrosa; y cada vez que perdía los estribos, todo se jodía. ¡Así de simple!
En otras ocasiones, yo seguí su consejo, como aquella vez que se apareció al casino uno de los hermanos Babun. El que andaba siempre con una pistola del cuarenta y cinco a la cintura.
Los Babunes eran dos hermanos también, uno de los cuales era Representante de la República. Gentes muy engreídas, muy difíciles; y a las dos y media de la madrugada, en una de esas noches de soledad, hace su aparición uno de los Babunes.
Venía muy borracho, en dos carros, con sus guardaespaldas; y entró en el casino y exigió que le mostraran una mesa del 21; y fue a sentarse en la mesa que yo estaba atendiendo; y el tal Babun pide que le dejen la mesa sola, que se retiraran los palas, que se fueran los mirones; y yo me quedo sólo, en aquella mesa, con aquel borracho que empieza a jugar y a perder; y que empieza a pedir tragos y a perder todavía con más rapidez; y así, borracho como estaba, comienza a mirarme con mucho rencor; y saca la pistola del cuarenta y cinco y la deposita sobre la mesa; y pide un nuevo trago; y esta vez empieza a ganar y ganó dos o tres partidas seguidas, antes de ponerse de pie y agarrar todo el dinero; y agarró también la pistola y se marchó sin despedirse.
Después de lo acontecido, fui al Nacional y me puse a conversar con los Cheelines, que eran personas tan gentiles. No eran hombres toscos, en lo absoluto, para eso estaban los bonzers, los guardaespaldas. Los Cheelines, no. Eran hombres de ojos verdes, de buen físico, muy simpáticos, de mediana estatura; y sobre todo muy buenos dealers, rápidos y elegantes a la hora de hacer juego. Si tuviera que definir a los Cheelines diría que eran grandes hombres del juego, de una finura exquisita.
El pequeño Stasi, el hijo de Joe Stasi, era otra cosa. También era dealer, eso sí; pero no se acercaba ni a los tobillos de los Cheelines. Por entonces ya Dino era inspector en el casino del Capri, y Eddy regenteaba el casino del Hotel Nacional, con el célebre Wilber Clark.
Lo otro que a veces me ocurre es menos definible, sobre todo cuando pienso en ese mundo de los casinos, de los cabarets, de los grandes hoteles. El mundo de las luces y encandilamientos, por donde discurrían los más célebres personajes de la época; elementos que resultaban a veces un tanto insólitos, como podía ocurrir con "Tabaco", el capitán del restaurante El Monseñor.
"Tabaco" siempre despertó mi curiosidad; y eso me ocurría desde mucho antes de que yo descubriera que el paraje preferido de "Tabaco" eran los alrededores del Capri.
Cada vez que "Tabaco" tenía una oportunidad se dejaba rodar hasta el Hotel Capri. Unas veces de manera furtiva, y en otras ocasiones se deslizaba hasta el lobby; y se ponía a realizar uno que otro visaje, no lejos de la puerta principal.
El Monseñor se encontraba a unos cien pasos del Capri, y era lógico que, sobre todo en las noches, "Tabaco" se desplazara del Monseñor al Capri o viceversa. Eso una y otra noche, incluso de madrugada; y cada vez que uno abandonaba el casino y salía a tomar un poco de aire, irremediablemente podía toparse con "Tabaco". Hasta que, en una de aquellas noches, me doy cuenta de que los visajes que "Tabaco" realizaba, y sus desasosiegos, tenían una relación estrecha con el portero del Hotel Capri. Al portero del Capri todo el mundo lo conocía por el sobrenombre de "Sabor"; y venga el célebre "Sabor" para aquí y vaya el afamado "Sabor" para allá; pero "Sabor" poseía además un timbre muy especial. Se trataba de un mulato bonito, muy delicado él, de piel aceitunada, que poseía el privilegio de comunicarse en siete idiomas; y que se desenvolvía no como si fuera un portero; sino como uno de esos elegantes y grandes señores, tan amable, tan sonriente; orgulloso de recibir a los visitantes con una magistral sonrisa; y abría la puerta acristalada y realizaba uno de aquellos ademanes tan distinguidos, tan difíciles de igualar.
"Sabor" era sin dudas un tipazo muy elegante. Lo que se dice un mulato de adorno, casi tierno, con algunas canas en las sienes; y al que le lucía muy bien esa casaca que suelen mostrar los porteros, de un color verde botella, con entorchados de plata y galones dorados; y una voz delicada y melodiosa, la de este afamado portero del Capri, cuyo destino fue convertirse en el encanto del capitán de El Monseñor.
Una noche, a eso de las diez, en la primera semana de diciembre de 1958 (en un mes tan lleno de incertidumbres, de tantas emociones, tan imprevisibles por cierto) tuve que acompañar a Meyer Lansky hasta el emporio de don Amleto Battisti.
Habíamos estado en el Hotel Nacional y salimos hacia el malecón, a entroncar con el Paseo del Prado y al rato ya estábamos en la acera del Hotel Sevilla Biltmore.
Llegamos y Lansky se bajó del auto con paso ágil y tuve que hacer un esfuerzo para seguirlo, para que no se me fuera a perder, en aquellos días tan inquietantes. Iba yo armado con la pistola; y cuando atravesábamos el lobby, en busca de los elevadores, hacia el Roof Garden, donde se encontraba el despacho de don Battisti, surgió de repente el Ministro de Gobernación de Batista: Santiaguito Rey Pernas.
Santiaguito se le atravesó en el camino, como si fuera a saludarlo.
Era normal que el Ministro de Batista anduviera con varios perros de presa y le cortó el paso, muy risueño, y extendió su mano derecha y Lansky hizo como si no lo viera, como si no lo reconociera; y con un gesto de incomodidad, con un tanto de desprecio, lo dejó con la mano extendida, en el aire; y realizó un giro y continuó avanzando hacia los elevadores, que ya estaban abiertos; y tuve que hacer un nuevo esfuerzo para no quedarme afuera, con el elevador a punto de cerrarse.
Sin embargo, diciembre también resultó un mes lleno de nostalgias. Desde hacía dos o tres meses Lansky había empezado a visitar de nuevo ese restaurante que se encontraba en la calle Compostela. Se trataba del restaurante de Boris. Allí, en la acera, era usual que estuvieran parqueados carros del último modelo, de todas las marcas, de gente muy importante, muy rica, tanto de día como de noche; y como es lógico, en los alrededores siempre había mucha policía.
Otro de los sitios que Lansky solía visitar era un taller de joyería en la calle Luz, número 310-314. Este taller se dedicaba a la fabricación de cadenas de oro. Verdaderas obras de arte: cadenas que se hacían a mano. En ese taller se fabricaban también y se vendían replicas de monedas mexicanas, de oro macizo, para personas muy adineradas.
Eran prendas, joyas, souvenirs, y cualquier otro tipo de orfebrería; y este taller estaba regenteado por un hebreo al que todos conocían por Meyers. Cada vez que Lansky visitaba zonas de La Habana Vieja, solía acudir al taller de Meyers, donde siempre compraba algunas monedas, para obsequiarlas a ciertas amistades o conocidos de su mayor estima. Eso era casi una obsesión.
Ese era un barrio en el que residían muchos hebreos; sobre todo de origen polaco: comerciantes, vendedores, tenderos, almacenistas. Cada vez que Lansky se internaba por estas calles, sobre todo a la caída de la tarde, podía notar un cambio en la atmósfera; olores que no se podían sentir en ninguna otra parte de la ciudad; sino en aquella zona de La Habana Vieja. Allí todo cambiaba, por ese olor peculiar de las comidas judías, a la hora en que se preparaba la cena.
El joyero Meyers vivía con una mujer un tanto joven, una mujer muy bonita; residían a media cuadra del taller, en un pisito muy bien amueblado, muy bien arreglado, en el mezanine de un edificio que se encontraba en la esquina de Compostela y Luz. En ese edificio, con un comercio bar en los bajos, donde cualquiera podía observar los vestigios de la bohemia habanera.
Las veces que entrábamos en aquel barrio, Lansky me pedía que parqueara el auto frente al taller de Meyers; y concluida la compra de las monedas de oro, se ponía a conversar con algunos otros personajes, de los que solían visitar aquel taller. Después, no abordábamos el auto; sino que nos íbamos a pie, los dos, caminando por la calle Luz, a entroncar con la calle de Compostela, observando ese ajetreo de los vendedores, de los paseantes, de la gente de mundo que cruzaba en una y otra dirección, en aquella placita de los judíos; y cuando esto ocurría, yo sabía que deseaba dirigirse hacia una panadería existente entre las calles Luz y Sol.
Era una panadería que se dedicaba a fabricar ese delicioso pan que suelen consumir los hebreos. Esa era una de las cosas que más le agradaba, en las tardes. Llegar a esta panadería y comprar un cartucho de pan, para salir de nuevo a la calle, con el cartucho debajo del brazo, en aquella caminata que hacía por los alrededores del Arco de Belén, comiendo pedacitos de pan; pedacitos que arrancaba de los diferentes panes que había comprado.
Luego, en algún momento, solía decir que toda esa zona lo ponía muy nostálgico. Le recordaba su época de niño, de adolescente, cuando residía con su familia en un barrio de Nueva York; y sobre todo, cuando su madre lo mandaba a comprar el pan del día, a unas panaderías tan parecidas, con ese tipo de pan que se vendía en Nueva York. Por eso, en La Habana, él hacía lo mismo, como si estuviera por
regresar a su casa materna, comiendo pedazos de pan por la calle.
En la otra esquina, en Compostela, entre Luz y Acosta, estaba el edificio que albergaba al Ministerio de Gobernación; pero por lo menos conmigo, Lansky nunca visitó aquel edificio, donde se encontraban las oficinas del Dr. Santiago Rey.
Esa zona, a la que le decían "la placita de los judíos", era un barrio de mucho polaco. La zona comprendida entre las calles Muralla y Sol, Luz y Acosta, y también Egido, hacia el mar, hacia la Avenida del Puerto. Era una zona donde abundaban los comercios regenteados por polacos; gente emprendedora, inteligente, tenaz; gente muy sufrida, que había emigrado hacia La Habana a raíz de la II Guerra Mundial. Y por los alrededores de la "placita de los judíos" estaban sus viviendas, sus pisos; y a la caída de la tarde lo que uno podía percibir por doquier era ese aroma característico de la cocina judía: un olor muy diferente a esos olores que despedía la cocina española o la cocina francesa.
Los olores de la cocina francesa y española se podían sentir a lo largo del Paseo del Prado y en los aires libres de los cafés nocturnos que abrían sus puertas o no cerraban nunca sus puertas, frente al Capitolio Nacional, hasta la calle Monte; empezando o terminando en ese entorno que ofrecían los aires libres del Hotel Saratoga, con sus orquestas y esplendores. Lo que se dice parajes llenos de fragancias, perfumes y flores.
Sin embargo, ir a comer al restaurante de Boris era algo casi excepcional. Allí se comía de manera espléndida; y se servían los mejores vinos del mundo; botellas que se ponían a la mesa una vez descorchadas, una vez degustado el vino, después que el propio Boris le instalaba unas tapas de corcho sobrecubiertas con una corona de plata y una inscripción donde solían desearle al cliente toda suerte de felicidad; y sobre todo, mucha salud. Inscripciones en la corona de plata escritas en hebreo.
Para ir al restaurante de Boris había que reservar con anticipación, de tanta ilustre clientela que poseía aquel negocio. Era un sitio que poseía muy pocas mesas, con una fachada cubierta de cristales; y algunas mamparas que separaban el recinto de la calle y le conferían a ese paraje un aire de muy distinguida privacidad. La puerta principal era de hierro metálico; y detrás cristales que sobrepasaban la altura de un hombre; y en el techo, ventiladores de aspas.
Lo de Boris era lo que se dice un restaurante de lujo, donde los sirvientes hablaban inglés y hablaban también el hebreo; pero yo, cada vez que entraba en aquel establecimiento tenía la impresión de estar penetrando en un sitio muy familiar, donde no había protocolo, para una clientela muy escogida.
El judío Boris, en persona, atendía a los clientes. Los recibía en la puerta y los sentaba en los sitios de su estima. Allí era como si uno estuviera comiendo en su propia casa; y como es lógico, por ese restaurante pasaban muchos hombres de negocios, que no eran cubanos precisamente. Creo que el único cubano que tuvo la dicha de entrar siempre allí fui yo.
El restaurante estaba atendido por los hombres de una familia. Gente que se comportaban como si estuvieran recibiendo a otros familiares que vinieran de muy lejos. De tan exclusivo, de tan privado, que si no ibas con reservación no podías entrar; ni solicitar siquiera que te sirvieran un trago, así de exclusivo.
Boris era una persona que resultaba un tanto extraño. Era lo que todo el mundo decía. Lo que se veía, sin dudas. Boris cargaba con muy mal carácter y la fama de no aguantarle majaderías a nadie.
Después que uno entraba en su establecimiento podía observar aquellas pocas mesas cubiertas con manteles de una blancura impecable; y sobre las mesas, una fina cristalería. Las mamparas de cristales; y la cocina en la parte trasera del establecimiento y los ventiladores de aspas girando suavemente; y a la derecha, una pequeña barra que matizaba el local; no una barra para que los clientes pudieran sentarse, ni para ponerse a beber; sino para darle servicio a los camareros.
Una vez estuvimos en el restaurante de Boris acompañados por Santo Trafficante. Los tres en el mismo carro, en nuestro carro, en el Mercedes negro. Todo esto antes de que estallara la guerra con los grupos de Nueva York.
En lo de Boris, en varias ocasiones nos encontramos con Joe Stasi. El viejo Joe, comiendo allí, tranquilamente; y lo primero que hacía Lansky era ir hasta su mesa para saludarlo.
No crean, Lansky no era un hombre que le agradara meterse en una ostra. Lo que ocurrió, a mi juicio, durante 1957 y 1958, fue que las circunstancias se estuvieron complicando de una manera muy acelerada. Pero a pesar de todo eso, de vez en vez él solía ir a esa panadería que existía en la zona del Arco de Belén.
Quién podía imaginar que se pusiera a caminar por esas calles con un paquete de pan debajo del brazo, comiendo pedacitos de pan, como cualquier otro muchacho; y no digo que sus visitas al restaurante de Boris no tuvieran que ver con esa nostalgia.
Lo recibía Boris en la puerta y lo pasaba hacia el salón y lo primero que hacía Lansky era saludar a todos los que estaban allí. Incluso, en ese sitio hizo nuevas amistades, con algunos hebreos que se encontraban radicados en el mundo de los negocios, de los que con mayor asiduidad asistían a ese establecimiento. Lansky, no. Él sólo iba de vez en vez, para encontrarse con ciertos personajes, o con algunos conocidos, para entablar conversaciones. Luego me comentaba alguna de las cosas que le decían, sobre todo si el tema era sobre la política cubana; pero sólo eso.
En otras ocasiones me decía, ése hombre con el que estuve conversando es un hombre de negocios; pero sólo eso. Sin decir su nombre, sin decir quién era, ni a qué se dedicaba, ni en qué sitio o paraje se podía localizar. Sólo me decía: ¡Ese es un hombre de negocios!
Generalmente, las visitas al restaurante de Boris se efectuaban para el almuerzo. Igual ocurría cuando íbamos a Las Culebrinas, a las tres o a las tres y media de la tarde, que es la hora en que almuerzan los ricos.
Al taller de Meyers recalaban muchos forasteros. Gente que venía a hacer tiempo, y se ponían a conversar, a dialogar; y en general hablaban de cosas intrascendentes, por lo que perdían mucho tiempo. Eso era lo que me decía Lansky. Luego agregaba que, para él, el tiempo era más precioso que el oro. ¡The time is money, Jaime! .
Luego, un día, supe que a Boris lo habían baleado en la misma puerta de su restaurante. Por entonces ya no solíamos visitar ese barrio. Fue como si a Lansky le hubiera entrado una cierta apatía, un poco de tristeza, de nostalgia quizás, o tal vez una indiferencia mayor, o uno de esos estados del espíritu, al conocer que a Boris lo habían cosido a tiros. Se dijo que fue casi a la medianoche, cuando ya todos se habían marchado; y el restaurante entraba en esa hora de la limpieza, de los arreglos, de la desolación de un arduo día de entradas y salidas, de autos y de personajes que habían estado comiendo y bebiendo.
Se dice que Boris se paró en la puerta y que observó la calle desierta. Se dice que después realizó un gesto, con el que volvió al recinto, a una hora tan desvalida, en un mes tan azaroso, como resultó ese diciembre de 1958.
Boris no tendría más de cincuenta años; poseía un pelo entrecano; y era fuerte, musculoso, con ademanes muy precisos; y siempre andaba muy elegante; tan elegante como los personajes que visitaban su negocio; siempre con un traje de ocasión; y uno podía notar su energía, cuando hablaba, cuando se dirigía a las personas, como si estuviera impartiendo una orden, mandando; aunque tratara de ser suave en sus modales.
A mí siempre me dio la impresión de que era un experimentado pistolero, de los que uno puede encontrarse en los barrios bajos de Chicago; o en una antigua ciudad europea, al otro lado del Vístula. Ese hombre no tenía ningún parecido con esos otros judíos polacos que se dedicaban a la venta de telas o a vender misceláneas en las aceras de la calle de Muralla; comerciantes tan fofos, tan panzudos, tan buenas personas.
Pero Boris era otra cosa; y quizás por eso lo balearon con pistolas del cuarenta y cinco. Le tiraron desde varios ángulos, a ocho o diez pasos; y se dijo también que fueron balazos fulminantes; y que su recia corpulencia se estremeció; y que trató de escapar, de irse por detrás de su negocio, y que incluso logró dar dos o tres pasos; pero resonaron de nuevo las automáticas y fue como si todo su cuerpo estallara, antes de que fuera a derrumbarse en el piso de su restaurante, en esa calle de Compostela, a tres cuadras del Archivo Nacional.
Eran los últimos días de diciembre y hacia poco que había ocurrido otro ruidoso incidente; pero de otra naturaleza, más bien fue un desplante, conocido ya por todos los que tenían que ver con el mundo del juego.
Fue a la medianoche también, en el casino del Hotel Nacional, con el vicepresidente de la República. Este personaje había estado perdiendo fuertes sumas, en varias jugadas que hizo; y como se quedó sin efectivo, o simuló que no traía más dinero, le pidió a uno de los dealers que le extendiera un crédito. Era algo muy normal. Lo que se hacía con jugadores que resultaban puntos fuertes. Lo usual en estos casos era que el jefe del ring autorizara una cierta suma, de acuerdo al prestigio y solvencia del cliente: En ocasiones se habían autorizado créditos hasta de cien mil dólares; pero esa vez el jefe de ring no tomó una decisión; sino que se puso en contacto con el "Cejudo" Lansky, el hermano de Meyer Lansky; y "El Cejudo" bajó de inmediato a la sala de juego y le comunicó al vicepresidente de Batista que el casino del Nacional no autorizaba juego sino era con dinero constante y sonante.
Eran días en que a Lansky le entraba una especie de nostalgia y lo que hacía era pedirme que lo llevara a la zona de los canales. Recogíamos a Carmen, en algún sitio de La Habana; o salíamos los tres de la casa de Prado, en busca del auto y yo tenía que mover el carro muy lentamente, por la línea del malecón, a cruzar el túnel del río Almendares y entroncar con la Quinta Avenida, siempre con el Mercedes negro, hacia las playas del oeste de La Habana.
El destino era ese paraje donde se estaba construyendo el Hotel Resort más grande del mundo. Lo que hoy se conoce como Marina Hemingway. A Lansky le encantaba visitar la construcción de los canales. Era algo con lo que disfrutaba. Le gustaba contemplar las puestas de sol, allí donde se iba a montar el casino más espléndido de aquella época.
Las veces que íbamos, Lansky se paseaba como un enamorado, con la bella Carmen. Recuerdo que un día, más bien una de esas tardes, me dijo que ese era el sitio donde a él le gustaría pasar los últimos años; cuando concluyeran las construcciones y comenzara a funcionar el extraordinario proyecto; y después, casi al instante, rectificó y dijo que eso no era posible; ya que en ese paraje habría mucha gente, más gente de lo que puedas imaginarte, Jaime. Para este sitio se va a trasladar lo que más brilla en los espectáculos de Hollywood; o quizás no, declaró, antes de hacer un silencio; y lo vi suspirar, más que aspirar, de nuevo, el aire salino y recuperó de inmediato su ánimo; y a lo mejor, Jaimito — agregó, entrecerrando los ojos —, lo que hago es construirme una cabaña en alguna parte de esta costa, para contemplar, en la distancia, todo el movimiento que se va a desencadenar en un sitio tan encantador como éste.
Por entonces, ya yo me había dado cuenta de los grandes proyectos en los que andaba Meyer Lansky. De eso me di cuenta en comidas, en conversaciones, a veces con alguna frase perdida, en medio de los paseos que solíamos hacer por el malecón habanero.
Según él, La Habana se iba a convertir en una de las ciudades más delirantes del Caribe, de América, del mundo. La fabulosa Habana se va a llenar de hoteles, de casinos, de fastuosos burdeles, de preciosos parajes ideales para l a rumbantela. Los hoteles se van a construir sobre las mismas rocas coralinas que sostenían el malecón y vamos a echar cientos de pontones sobre el mar y se levantaran diques sobre la plataforma marina, a doscientos metros de la costa, para que los pontones y los diques sirvan de rompeolas y convertiremos toda la zona del malecón en un refugio para yates, para cruceros, para goletas y embarcaciones de lujo, para estimular el arribo de miles de lanchas y veleros, desde los puertos del Este norteamericano; embarcaciones que echarán sus anclas y amarras en las mismas dársenas de los hoteles, a unos pasos de la gran avenida, algo como para un delirio de la imaginación; con decenas y decenas de enormes hoteles, a lo largo del malecón habanero; y a la entrada del puerto, y en otros sitios claves. Hoteles con casinos en toda la costa norte de La Habana, en cada portete, en cada oquedad de costa y en los pequeños puertos y ensenadas y hasta en las entradas de los ríos. Hoteles en toda la zona costera de Matanzas, y sobre la península del maravilloso Varadero.
¡Los casinos, de La Habana a Varadero! Eso fue lo que oí una tarde, mientras cenaba con unos amigos del clan. Era una cena privada, en una mesa del restaurante de Boris. La Habana sería el sitio de mayor esplendor del orbe. Era algo que se merecía, por ser una de las ciudades más hermosas del mundo, con una belleza excepcional. Lo único que había que hacer era canalizar las inversiones, para potenciar los negocios, ahora que la aviación estaba alcanzando un auge extraordinario, y los millonarios norteamericanos podrían arribar a la capital cubana en uno o dos o tres horas de vuelo, desde cualquier parte de Estados Unidos: de Chicago, desde Nueva York, California y San Francisco, Washington y Texas, para refocilarse en la ciudad más encantadora del universo.
La Habana sería una franja hotelera llena de casinos, de clubes, de cabarets, de exquisitos burdeles, que iban a fascinar al mundo entero. Una Habana a la que se podría arribar en grandes aviones de reacción; pero a la que también se podría viajar en hidroaviones, en barcos, en yates y cruceros; en helicópteros..., y esa vez, se viró hacia donde yo estaba y se puso a alabar mi inteligencia; este muchacho — dijo —, tan brillante; mira si es inteligente que no vaciló a la hora de aceptar la invitación, de venir a La Habana a trabajar conmigo.
Pero ese fin de año uno sentía que la capital cubana se estaba complicando cada día más. Era cierto que las Navidades animaban a esta hermosa ciudad, la llenaba de luces, de arbolitos, de adornos. Incluso allí estaban los Santa Claus por todas partes y un enorme arbolito de Navidad en la zona del Encanto, en la calle Galeano; y todas las zonas comerciales resultaban un primor y los anuncios y las estrellas de plata y todo lo que una hermosa ciudad podía mostrar y lucir en las vidrieras, en lumínicos, en lujos de todo tipo. Todo eso, ese fin de año, como siempre; pero tan pronto como caía la noche, esta Habana tan llena de luces, tan llena de deslumbres, donde el día y la noche no parecían tener fronteras, se convertía en una ciudad solitaria, desolada, como si en realidad La Habana se encontrara vacía.
El 31 de diciembre de 1958, a eso de las nueve de la noche, Lansky decidió que fuéramos a despedir el año a la cafetería del Hotel Plaza. Podíamos instalarnos en cualquier otro sitio; pero él decidió que si iba a salir de la casa de Carmen sería para cenar en la cafetería del Plaza.
El Plaza era un lugar muy tranquilo; algo modesto, eso sí, si lo comparábamos con otros sitios, sobre todo con los fastuosos cabarets o con los más afamados restaurantes; pero ya por entonces Lansky apenas se movía por aquellos sitios de encanto. Al Hotel Nacional iba sólo de vez en vez; y ni se diga a Tropicana, donde podía recalar algún personaje que pudiera reconocerlo; no sólo gente que se relacionara con el mundo del juego, de los negocios, de la alta farándula; sino algún que otro periodista, tanto cubano como extranjero, y creo que esa fue la razón por lo que decidió cenar ese fin de año en la cafetería del Plaza.
Veníamos de la casa de Joe Stasi y en el camino, en el Mercedes, me dice, ve y recoge a las mujeres, y vamos para El Plaza. Es allí donde vamos a cenar. Estábamos a unas pocas cuadras de la casa de Carmen y recogí primero a Yolanda, en el edificio de la calle 25 y la Avenida de los Presidentes y pasé por la casa de Carmen y los cuatro fuimos para la cafetería de El Plaza.
Lansky no era conocido entre los empleados de El Plaza. El nunca había visitado ese lugar, nunca había estado en ese sitio; porque todo lo que se hizo en el Hotel Plaza, fue un asunto entre Milton Side y yo. Nosotros siempre teníamos una mesa reservada, para cualquier contingencia que pudiera presentarse; y a eso de las diez de la noche ya estábamos instalados en la cafetería del Plaza.
Si te voy a ser sincero, yo sentía que esa noche algo pasaba, algo ocurría; yo sentía que todo estaba muy tenso. Cualquiera podía darse cuenta. Las noticias que circulaban eran pavorosas. Se sabía de combates en varias ciudades del oriente del país; se sabía que las tropas del Che ocupaban uno y otro pueblo en la provincia de Las Villas, sobre la carretera central; y que desde hacía dos o tres días se combatía en los alrededores de Santa Clara. Todo esto era el plato fuerte y la comidilla de la gente, incluso en el mundo de los casinos. Era algo realmente inquietante.
Hacía unos pocos días Lansky me había comentado (cosa que no solía hacer casi nunca) que los barbudos estaban muy próximos a ganar la guerra; y que él no sabía qué era lo que podía ocurrir si ese momento llegaba; que conocía a ciertos elementos de la plataforma política de los barbudos; pero que desconocía qué era lo que pensaban hacer los jefes de la insurrección; y sobre todo, cómo era que iban a actuar sus máximos dirigentes.
Esas fueron algunas breves conversaciones, de ocasión, como diría un escritor; pero el 31 de diciembre de 1958 fuimos a esperar el año a la cafetería del Hotel Plaza. Fue su mujer, Carmen; y fue la mía, Yolanda Brito; él y yo.
Milton Side no estaba en el hotel. Era algo inexplicable, pero no estaba. Lo lógico era que, como siempre, cada vez que Meyer Lansky visitaba cualquiera de los sitios donde funcionaban los casinos, el gerente general estuviera allí, atendiéndolo, en la mesa. Eso a mi me llamó la atención; pero ya uno estaba disciplinado en eso de no preguntar, ni cuestionar, ni siquiera en dar una opinión, si no te preguntaban.
Muchas veces, con el paso de los años, me viene a la memoria la estampa de Lansky en aquella noche, en la cafetería de El Plaza. Estaba tranquilo, meditabundo, con alguna frase de cortesía, de cumplido, para con la bella Carmen. En realidad, era como si lo supiera todo, como si lo conociera todo y adivinara lo que iba a ocurrir. Estaba tan sosegado y tan tranquilo, que me sobresalté. Esa noche comimos y después brindamos con un poco de champán, en medio de la alegría que nos rodeaba. Había un grupo de mesas ocupadas, de gente que había venido a pasar el fin de año, ruidosos, bullangueros, como siempre, cantando, hablando en voz alta, riéndose, en contraste con la tranquilidad que dominaba en nuestra mesa, con esa sobriedad que era característica de Meyer Lansky.
No había motivo para pensar que los negocios no marcharan. Eran muy grandes los éxitos que se habían alcanzado, desde la apertura del casino del Plaza y las ganancias resultaban muy ostensibles; y estuvimos así hasta después de las doce campanadas y vinieron las uvas y las felicitaciones, en medio de ese júbilo que nos rodeaba, quizás hasta la una y media de la mañana, hasta que apareció Charles White.
White era un hombre muy cercano a Lansky, que atendía asuntos que resultaban siempre muy especiales; aunque, no sé, pensándolo bien, Charles White no tenía lo que se dice mandos visibles. ¡No poseía ningún mando!
Lansky lo observó impasible, como si lo estuviera esperando de toda una vida, como si no estuviera allí realmente, en medio de aquel bullicio de la madrugada, en una cafetería de hotel, no lejos de un casino; y Charles se acercó a la mesa, más bien se deslizó con unos movimientos felinos y se inclinó y le dijo algo con sus labios muy pegados a su oído y yo observé a Lansky dominado por una absoluta tranquilidad, impertérrito, cómo se levantaba de la mesa y salía detrás de Charles White; y yo también dejé la mesa y me fui detrás de los dos, mientras las mujeres se quedaban acompañadas por Milton Side, que hacía unos diez minutos había llegado.
Lansky atravesó el lobby, con Charles White a su lado y los vi dirigirse hacia la puerta principal, con el ánimo de abandonar el hotel. Fue entonces que me hizo una seña, con una de sus manos, como solía hacer cuando deseaba quedarse solo con alguien; porque sin dudas, el viejo deseaba hablar a solas con Charles, como había hecho en otras muchas ocasiones, con alguno de los amigos que venían a verlo.
Avanzaron y dejaron la puerta del hotel por detrás y fueron a detenerse entre dos columnas del portal, por la calle de Neptuno; y estuvieron así, uno muy cerca del otro, conversando unos breves minutos y al cabo White se apartó y salió en busca de su auto, que estaba parqueado en un costado del hotel; y observé cómo Lansky regresaba a donde yo estaba, muy cerca de la puerta principal y tan impertérrito como se había comportando durante toda esa noche, me dice que el general Batista se había marchado.
— Se fue — dijo, y yo sentí que estaba hablando de algo que ya no tenía ningún remedio —. ¡Los barbudos han ganado la guerra!
Me extrañó, eso sí, que se mantuviera tan impasible; más impasible que nunca, más de lo que era usual; yo nunca lo había visto de esa manera, ni en las mejores circunstancias.
— Hay que enviar a las mujeres para la casa. Esta noche tú y yo vamos a tener mucho trabajo.
Fue así. Monté a Carmen en un auto; y como estaba muy cerca de su casa, en tres minutos ya estaría a resguardo. A Yolanda la monté en otro taxi; pero ella, antes de irse para la casa de su madre, en la calle Monte, deseaba que yo le diera una explicación; y lo que se me ocurre es pedirle a Lansky que Yolanda también se refugiara en casa de Carmen; y el viejo accedió; y nos montamos los tres en el taxi y le ordenamos al chofer que nos dejara en Prado con Virtudes y subimos al apartamento y nos despedimos y salimos a la calle y volvimos caminando al Hotel Plaza, todo eso con mucha rapidez.
Todo estaba muy bien, con las dos mujeres resguardadas, hasta que todo pasara, hasta que todo se arreglara, y ahora qué es lo que vamos a hacer.
— Ahora tenemos que movernos, mucho y rápido — susurró él —. En lo que queda de la noche.
Llamó a Milton Sade, más bien lo mandó a buscar conmigo; y cuando Milton se acercó, Lansky le dio las primeras instrucciones: le ordenó que recogiera todo el dinero americano que existiera en las cajas, en el fondo; y sepáralo del dinero cubano; pero recoge también el dinero cubano y llévalo todo para la casa de Joe Stasi. Ahora mismo; que me acaban de informar que Batista se ha ido del país, y no sé sabe qué es lo que va a ocurrir. ¿Es que todavía Norman no había llegado?
Luego se dirigió a mí y me dijo que dejara el convertible en el parqueo y que cogiera otro de los autos, de los que siempre la organización tenía de reserva en el Hotel Plaza; y que esa noche, antes del amanecer, antes de que la turba se echara a la calle, teníamos que recorrer los casinos, sobre todo los casinos mayores, para recoger todo el dinero, incluso el dinero de la reserva.
Yolanda sabía muy poco de mí; no sabía tampoco donde Carmen vivía; ni conocía quién era Lansky ni como se llamaba, ni lo que significaba aquella muchacha para el viejo; y por supuesto, no tenía noticias de las interioridades, ni de los negocios que se estaban manejando.
Desde hacía varios meses, Yolanda era la mujer que ahora yo tenía; vivíamos en un apartamento de la Avenida de los Presidentes con la calle 25 y era la mujer por la que yo había dejado poco a poco toda la jodedera: las putas, los bacanales de la esplendorosa Habana. Y me imagino que ya todo esto el viejo lo sabía y quizás por eso me había invitado a cenar con él y con Carmen, esa noche, y me había pedido también que yo trajera a mi muchacha.
Era el primer encuentro de Yolanda con Carmen. Él y yo nunca hacíamos nada de eso; más bien nunca toleró ni me pidió que trajera a mi mujer a ninguna actividad, a ninguna presencia donde estuviera él y menos donde estuviera la bella Carmen.
Quizás esto de que yo pudiera llevar a Yolanda para la casa de Carmen, Lansky lo toleró, porque ya Carmen estaba viviendo sola. Hacía unos pocos meses que su madre había muerto; y dejamos a las mujeres en el apartamento de Prado y regresamos de nuevo al Hotel Plaza, para abordar uno de los autos de la reserva.
Salimos como un bólido en busca del cabaret Sans Souci; y serían poco menos de las tres de la madrugada, quizás unos minutos más, cuando arribamos al Sans Souci; yo iba muy rápido, a más de cien, por la Avenida 51; por aquella calzada solitaria el carro parecía que volaba; y en toda la vía no encontramos ni autos, ni peatón alguno, ni carros perseguidoras de la policía, solo la noche y el silencio y la soledad; y por alguna causa que ahora no recuerdo, en un momento del viaje hicimos un viraje en busca de El Laguito, creo que con la intención de recoger a un cierto personaje; pero finalmente, Lansky decidió que no valía la pena y reordenamos la marcha a entroncar con el Sans Souci.
Trafficante estaba en el Sans Souci. Eran días muy especiales y el equipo de Lansky se encontraba en los sitios claves. Wilber Clark en el Hotel Nacional. Joe Stasi en El Capri y entramos al parqueo del Sans Souci y casi de inmediato Trafficante vino a nuestro encuentro y te juro que Santo no sabía nada de nada, no sabía que Batista ya no estaba, que todo aquello se desmoronaba.
Bajamos del auto y entramos en el casino y fuimos hacia donde estaba Trafficante, que ya venía a nuestro encuentro. Eso sí, tal vez un poco extrañado, de que nos viera llegar a esa hora. No era lo acostumbrado.
Fue Lansky quien le informó de las últimas noticias, de lo que había acontecido. Se lo dijo con la misma tranquilidad con que se dice:
"... prepara las maletas que nos vamos para la playa, a un week end".
Y de inmediato, le dio las mismas instrucciones: que recogieran el dinero de los casinos y lo llevaran para la casa de Joe Stasi y que mañana, o después, ya veríamos en qué sitio se guardaría toda aquella plata.
Fue Trafficante quien le informó que Norman ya estaba en La Habana. Lansky, por su parte, le dijo que los rebeldes habían ocupado la ciudad de Santa Clara; lo mismo que le había dicho a Milton Sade y lo que le repitió a Trafficante, como si todo lo supiera de antemano, y no hubiera sido Charles White quien trajo la noticia.
Por último, con ese tono suave, persuasivo, le recomendó que, por ahora, lo mejor era cerrar todos los casinos y tratar de preservar las instalaciones. Él sabía de lo que era capaz una revolución y lo mejor era replegarse, pasar a la más absoluta invisibilidad. Había que actuar rápido, porque al amanecer la turba se echaría a la calle y nada ni nadie la podría detener.
Lo increíble fue que Milton Sade no entendió; o no tenía una idea de lo que eran los cubanos y no obedeció las instrucciones de Lansky. El resultado fue que en unos minutos destrozaron el casino del Plaza; y creo que Trafficante tampoco entendió; ninguno de los dos obedeció hasta el final. Trafficante abandonó las instalaciones del cabaret Sans Souci sin tomar las medidas, cerrarlo todo, irse de allí con todo y al amanecer el afamado Sans Souci corrió la misma suerte.
A Santo lo vimos salir del cabaret Sans Souci en su auto, para no volver más a ese paraje. Vimos como se marchaba, con su ayudante; y nosotros detrás, a recorrer los casinos de La Habana, sobre todo los que tenían más fondos; pero cuando entramos en la Quinta Avenida, el viejo me ordenó que desviara el carro. Eso fue antes de entrar en el túnel de la Quinta Avenida; porque deseaba llegar a la casa de Joe Stasi.
Entramos muy despacio, en esa parte de la avenida arbolada que serpenteaba las márgenes del río y más lentamente todavía penetramos en la media luna que daba acceso a la mansión de Joe y ni siquiera tuvimos que tocar en la puerta.
El propio Stasi nos abrió, en mangas de camisa, sudoroso; no me explico, con aquel frío de la madrugada. Lansky le había enviado un recado a Joe con Charles White, que lo buscara y le dijera que debía de marcharse de inmediato para su residencia y que lo esperara allí; que tan pronto como hablara con Trafficante saldría derecho para su casa, donde se iba a recepcionar todo el dinero.
Llegamos a la mansión de Joe Stasi alrededor de las cuatro de la madrugada. Todavía el pueblo no estaba en las calles. Los alrededores de la residencia de Joe estaban muy tranquilos. Los parques de la zona, la Quinta Avenida, todo estaba sumido en una profunda quietud. Esa noche, donde si notamos algún movimiento fue en las estaciones de policía.
Lansky estuvo reunido con Stasi unos diez minutos; y al salir de la biblioteca me dice, vamos a guardar este auto. El chofer de Stasi nos va a llevar en el suyo hasta El Hotel Nacional.
— ¿Cómo que al Nacional?
— Sí. ¡Tranquilo!
Fue así, muy tranquilo todo; y en el Nacional abordamos un auto de alquiler que nos condujo hacia el centro de La Habana, hasta la esquina de Prado y Neptuno; y allí nos bajamos, como dos personas que no tienen ningún apuro, ni alguna otra cosa que pudiera delatar una inquietud, ni un temor, como si nada, muy sosegados los dos; pero lo que si ya se notaba, a esa hora, por los alrededores del Parque Central, era una cierta presencia de gente que empezaba a salir a las calles.
El chofer de alquiler que nos llevó del Nacional a la calle Neptuno nada sabía. Ni siquiera tenía una idea de que Batista ya no se encontraba en La Habana; y nos condujo hasta el centro de La Habana como solía hacer todas las noches con algún que otro huésped. Éramos dos turistas norteamericanos más, que seguramente se habían retrasado y que ya iban de retirada, después de haber asistido a una buena rumba.
Nos bajamos del auto, y salimos caminando por los portales, Prado abajo. Lansky era muy matraquilloso y le había pedido al taxista que lo condujera por el malecón y que subiera después por Prado. Parece que deseaba pasar por el frente de la casa de Carmen, para ver qué era lo que estaba ocurriendo y, como toda esa área estaba tranquila, le ordenó al chofer que detuviera el carro en la esquina de Neptuno; para bajar otra vez, a pie, por Prado, en busca de la bella Carmen.
Llegamos a la casa y las mujeres ya estaban durmiendo y se despertaron y nos reunimos en la sala. Apenas si estaba amaneciendo y afuera todavía estaba muy oscuro.
A las mujeres no se les dijo nada. Todo normal. Era lo normal. Lo que siempre ocurría o podía ocurrir, con Lansky y Carmen; o cuando yo llegaba al apartamento de 25 y Avenida de los Presidentes, con Yolanda. Pero al poco rato ocurrió lo insólito, con esa multitud que se echó a la calle la ciudad se llenó de ruidos, de tiros y tiroteos, de gente que gritaba, que vociferaba. Se sabía, por las voces de los que pasaban, que una turba había asaltado el Hotel Plaza y estaban destrozando también los parquímetros; y en las calles el gentío, en camiones, en autos, en las guaguas que cruzaban. En todas las calles, muchos vehículos llenos de gente, a una hora tan temprana.
A eso de las nueve de la mañana ya la ciudad era un mar de banderas, de una temible marea de gente, que se movía, que se desplazaba. ¡Muertos, no! No había muertos en las calles; y nosotros contemplando todo aquello que estaba pasando por el Paseo del Prado, hacia el Parque Central, hacia la zona del Capitolio, hacia Palacio. Lo contemplábamos desde el balcón, sentados, asombradas las mujeres, sin entender, un poco temerosas. Lansky, no; se mantenía impasible, como si nada estuviera ocurriendo; como si se tratara del escenario de un espectáculo o una película. Luego, en algún momento, me dijo: Ve hasta El Plaza; y mira a ver qué es lo que está ocurriendo.
Salgo de la casa, y me voy caminando hasta entroncar con la calle Neptuno y cuando vislumbro la edificación, doy un azotazo y me vuelvo atrás y le traigo la noticia de que la muchedumbre ha entrado en el Plaza y lo han destrozado todo.
— ¿No entraste al hotel?
— No; claro que no; no se podía, no hay quien entre en ese hotel. Aquello es un infierno, con la policía tirándole a la gente; y la multitud dentro del casino, sacando para la calle las máquinas tragaperras, las bandidas de un solo brazo y sacando también las mesas de juego, y destrozándolas en la calle. Le están dando candela a todo.
— ¿Y no viste a Milton?
— No sé. No lo vi. No estaba, me imagino que ya se había marchado. Entonces él me dice, busca un carro y recorre todos los casinos, y observa si hay personal nuestro por los alrededores. Tú sabes quienes son; pero sólo tienes que observar, nada más que eso. No te vayas a meter en nada.
Lo que hice, entonces, fue alquilar un carro de turismo, con su chofer, en el Parque Central. Se trataba de un Packard. Recuerdo que en el momento en que yo llego al Parque Central comenzó un fuerte tiroteo; porque en el edificio de la Manzana de Gómez, se había refugiado un grupo de manferreristas; y los revolucionarios les estaban haciendo fuego con garands, contra las ventanas y balcones del segundo y tercer piso. Es en medio de ese tiroteo que le digo al chofer, alquílame el carro y el chofer me responde, es que ya yo no alquilo, yo me voy de aquí, ¿usted no siente y no ve como pasan las balas?
— ¡No, hombre, no! — digo yo —. Parece mentira. Eso no tiene ninguna importancia.
— Te pago lo que sea ¿es que usted no se da cuenta de que estoy buscando a un sobrino mío?
— Bueno, monta — dice el chofer —; pero monta rápido, antes de que nos vayan a joder ¿para dónde es que vamos?
>P>— Para El Vedado.
— ¡Vamos a ver si se puede! ¡Hay mucha confusión!
Pero Milton Side, Lansky y yo, teníamos carnés de la Associate Press. Teníamos carnés de corresponsales de esa agencia noticiosa; y cuando le muestro mi carné al chofer, se tranquilizó un poco. Recién llegado a Cuba, en 1957, Lansky me pidió que le entregara una foto de carné; y como a la semana me entregó el carné de la Agencia A. P.; porque quizás en algún momento te puede ser útil. Y esa mañana me fue muy útil, en ese periplo que hice, para bajarme finalmente en malecón y Galeano, frente al Hotel Deauville, después de haber recorrido los más importantes casinos de La Habana. Estuve en el Sans Souci, en el Hotel Comodoro y en el Hotel Capri y en el Hotel Nacional, en el Riviera, en el Havana Hilton y en Tropicana. En el cabaret Tropicana no pude entrar; habían puesto una guardia obrera, armada, de los obreros del 26 de Julio.
Estuve también en el Hotel Chateu Miramar y recorrí la zona donde se encontraban los casinos populares y todos estaban destrozados. El pueblo los había destrozado. Pero había algunos sitios que todavía estaban preservados.
De los casinos grandes, sólo el casino popular del Sans Souci había sido destrozado. El resto de los casinos de lujo estaban preservados. Estuve en el Frontón Jai Alai de la calle Belascoaín y en el Frontón de la calle Virtudes y los encontré destruidos. Llegué después hasta el hipódromo de La Habana y todo estaba preservado. Anduve por la zona donde se celebraban las carreras de perros, en el Cinódromo, que era también un negocio de Lansky y estaba preservado. En el Hotel Deauville habían roto los cristales del casino, pero no habían podido entrar.
Regresé a pie, desde malecón y Belascoaín, como a las cinco de la tarde. Regresé a pie como una medida de seguridad; porque ya yo había visto en la calle, en los barrios, que la cosa iba en serio; y que estaban entrando los primeros barbudos a La Habana.
Llego a la casa de Carmen y le doy las noticias; y él me dice, bueno, hay que esperar, para ver qué es lo que ocurre.
Le dije que de la gente nuestra no había nadie visible; que los nuestros habían desaparecido. Cuando estuve en el Sans Souci, me dieron deseos de llamarlo por teléfono. Eran más de las tres de la tarde y ya había visitado una buena parte de las instalaciones y tuve la idea de informarle lo que había visto, no fuera a ser que tuviera algún problema al regresar, con lo difícil que era ya moverse por La Habana, por los controles, por la presencia de algunos barbudos y de las milicias del 26 de Julio; pero recordé que a Lansky no le agradaba hablar por teléfono. Es más, nunca sostenía una conversación por teléfono, ni recibía recados por teléfono. Para él era como si el teléfono no existiera.
Además del teléfono, nunca tomaba notas y nunca lo vi escribir nada, en ninguna parte; solo los recados verbales, con la gente de confianza. Nada escrito. Esa era la ley. El teléfono no estaba hecho para él. Estaba prohibido terminantemente que alguien lo llamara por teléfono; aunque fuera lo más importante del mundo, aunque fuera una llamada de Joe Stasi o de Santo Trafficante, él no salía al teléfono. Y de los nuestros, nadie osaba violar esa ley.
No lo llamé, por supuesto; y me aparecí a la casa de Carmen y le hice el informe verbal de todo lo que había oído, de todo lo que había visto. Incluso le dije que alguien me había dicho que un hombre nuestro, Armando Feo, había ocupado una jefatura de la policía; y se había puesto los grados de Comandante. Está en la Novena Estación. La que se encuentra en la calle Zapata. Es en ese momento que él me dice que si yo estoy en condiciones de guardar algún dinero en mi casa; y yo le digo que sí, que eso no tiene problemas; y él, bueno, por la noche vamos a buscarlo.
Había un muchacho de apellido Soto, que yo había entrenado como dealer en la escuela de la calle L. Era un mulato que poseía un Ford 57, de dos plazas, con el techo duro; un Thundervir de dos plazas; y como yo sabía que él vivía en la calle Galeano, a eso de las ocho fui a verlo para que me prestara el carro. Le dije que tenía necesidad de usar su carro, que mi convertible estaba roto; y como todo estaba cerrado, bloqueado, se me hacía imposible alquilar un auto.
Ese mulato guardaba su carro en el parqueo de Concordia y Galeano y era uno de los dealer que se habían movido del casino del Capri hacia el casino del Plaza; y por supuesto que me estaba muy agradecido. A las nueve de la noche del primero de enero de 1959 nos movimos para la casa de Joe Stasi. Recogí a Lansky en la acera de la calle Neptuno, como algo muy normal, y enfilamos hacia el Vedado, en busca del túnel de la calle Línea.
A esa hora la ciudad era un hervidero; y como se estaban produciendo tiroteos en todas partes, le puse la capota dura al carro y salimos para la casa de Stasi. En la residencia de Joe Stasi nos encontramos con Norman, y también estaba Santo Trafficante. Es allí, con Joe, que se hace la distribución del dinero, y a cada uno de los presentes se les entregó una fuerte suma. Eran millones. En la distribución, Lansky se llevó una maletica repleta de billetes de a mil dólares. Yo no conté el dinero; pero nueve días más tarde, cuando lo acompañé al aeropuerto de Rancho Boyeros para que saliera del país (y próximo a partir el avión) Lansky me dijo que eran varios millones de dólares.
En la casa de Joe Stasi estuvimos como tres o cuatro horas; salimos portando yo la maletica y abordamos el Ford de Soto; y atravesamos el túnel y entráramos en la calle Línea; y cuando me disponía a doblar por G, Lansky se dio cuenta de mi intención, yo pensaba dirigirme hacia la casa de Yolanda, de mi mujer, en el edificio Palace, en 25 y Avenida de los Presidentes; y Lansky me dice que no, que fuera para la casa de mi madre, que ahora lo que deseaba era tomarse un café bien negro.
Entramos en la casa de mama y mis padres estaban en la sala viendo televisión y no se sorprendieron con nuestra presencia; incluso ni se dieron cuenta de que fuimos directamente para la cocina, a preparar un poco de café.
Allí, en casa de mis padres, estuvimos como diez minutos, con Lansky en la cocina, tomando café, antes de salir para la casa de Carmen.
Lo dejé en la otra acera, por el lado del Hotel Sevilla Biltmore, y esperé a que atravesara el Paseo del Prado y subiera la escalera con la maletica; y arranqué el auto, para llevarlo hasta el parqueo donde el Soto lo guardaba.
Media hora más tarde yo también entraba en casa de Carmen; y tuve la impresión de que ya todos estaban durmiendo.
 Sobre el autor: Enrique Cirules, Nuevitas, Cuba, 1938.
Sobre el autor: Enrique Cirules, Nuevitas, Cuba, 1938.
Narrador y ensayista.
Este autor se caracteriza por abordar temas insólitos dentro de la cultura cubana.
Entre sus títulos más afamados se encuentran Conversación con el último norteamericano (novela sin ficción, donde se narra la fundación, auge y destrucción de una ciudad de norteamericanos en Cuba, 1973). La otra guerra, cuentos, (finalista Casa de las Américas, 1977).
Las novelas La saga de La Gloria City, 1983 (la historia de los amores de un cubano con una norteamericana en el contexto de la guerra de La Chambelona, en Cuba, en 1917; y Bluefields, 1986.
El imperio de La Habana (estudio sobre la presencia de la mafia norteamericana en Cuba).
Este libro mereció el Premio Casa de las Américas 1993; y el Premio de la Crítica en 1994.
Su más reciente éxito lo alcanzó con el libro Hemingway en la cayería de Romano, Mención Casa de las Américas 1999.
Este libro aborda espacios desconocidos o poco estudiados alrededor de la obra y la vida del más universal de los escritores norteamericanos.
Enrique Cirules
Calle F, No. 22. Apartamento 105
Entre 1ra. y calle 3ra. El Vedado
Habana 4. Cuba. CP: 10-400
Teléfono: 832-5792.
E-Mail: cirules@cubarte.cult.cu


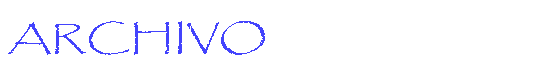
![]() Cuba. Una identità in movimento
Cuba. Una identità in movimento![]()