A veces era la muerte misma la que proveía la ocasión, realizándose los entierros de rango "a cajas destempladas", o sea, con tambores sin afinación específica, y con el consecuente clamoreo de campanas, bien pagado repique con el cual se despejaba el camino hacia la paz eterna. Por su parte, el deceso del Rey requería todo un ceremonial en la Parroquial Mayor, ante un túmulo alusivo, asistiendo las autoridades con sus atributos jerárquicos. La música solemnizaba la ocasión hasta donde era posible: es decir, misa cantada y algunas chirimías doblando las voces; el poder de sugerencia de los sonidos tornando más vibrante el chisporroteo de las encendidas velas de cera.
De regreso a la rutina de la vida diaria, volvía la Parroquial a su escueto ceremonial religioso en la fecha de algún santo patrón o por alguna muerte anodina, con escasa intervenciórr de la música. La inquietud que causara alguna plaga de hormigas podía atenuarse invocando a San Marcial o al bienaventurado San Simón, pagándose entonces algunas misas en las cuales algún "chantre" o cantor ocasional podía dejar oír su voz. Realizaban los soldados sus ejercicios militares en la Plaza de Armas, oyéndose a ratos los tonos contrastantes del tambor y del pífano.
En los alrededores del puerto se oían cantares que ya comenzaban a difundirse por Cádiz y Sevilla como "canciones habaneras", aunque en verdad no siempre lo eran. Sin embargo, la reputación quedaba, e iba asociándose a la capital de la Colonia, esa primera, rudimentaria fase de desarrollo musical, en la cual ya se reconocían ciertos ritmos como propios de la Isla. En todo lo cual, lo que realmente había de cierto era una tipicidad que ya se percibía, genuinamente americana, característica: aquella que muy pronto, adaptándose a la geografía regional, daría resultados similares y simultáneos en el tango argentino, en la habanera propiamente dicha y aun en el llamado tanguillo gaditano.
¿Intervino en ello la cualidad cadencioso — al menos en lo que a Cuba se refiere — de aquellas tonadas, "carceleras", coreadas por los forzados de las galeras que vigilaban nuestras costas ante el peligro de píratas? Se remaba a ritmo de tambor o de un látigo amenazante, restallando al aire. Se acompañaba el canto con el golpeteo reiterado de las cadenas sobre el banco en que se sentaban los prisioneros. No hay que olvidar que fueron éstos quienes construyeron gran parte del Castillo del Morro de La Habana, de fines del siglo XVI a principios del XVII. Podría deberse a ellos la cadenciosa cualidad nostálgico característica de nuestra música posterior; particularmente de algunas habaneras, aunque el esquema definitivo de las mismas no se precisara hasta el siglo XIX.
Porque todo comenzó mucho más temprano de lo que se cree. Y no como expresión oficial exclusiva del poderío de la Iglesia — que en relación con Cuba no precisó de la pompa de que hubo de hacer gala en otras colonias — sino con la intervención espontánea del pueblo; de los simples habitantes de las villas y ciudades. Estas empezaban a hacer alarde de su relativa importancia, como era el caso no sólo de La Habana, sino también de Bayamo y Puerto Príncipe. La holgura económica permitía ciertas expansiones, que las crónicas de la época denominaban "de regocijo e plazer" y que interesaban más que el mal latín y la escasa musicalidad de algún cantor de ocasión ocupado en el ritual eclesiástico. Otras influencias resultaban más vigorosas, a la par que más amenas, tanto para los cristianos nuevos como para aquellos que derivaban su origen de algún rancio, remoto rincón de Castilla la Vieja. Ello se percibía en las fiestas callejeras, bulliciosamente celebradas con estridentes pitos y flautas o pífanos; se enfatizaba en la utilización de los elementos rítmicos de un modo cada vez más característico en danzas y cantares populares. El pueblo se divertía con lo que tenía a su alcance, dejándose llevar por su imaginación y un espontáneo sentido poético que lo precisaba a seleccioinar o a fundir adecuadamente aquellos elementos que le resultaban más familiares. El final obligado era correr y alancear toros.
Toros y cañas, como sabemos, iban siempre juntos y eran herencia moruna. En el sur de España, y de allí provinieron gran parte de nuestros colonizadores, era decisiva la presencia de los conversos. Su influencia sobre los cristianos fue notoria, sin que los métodos inquisitoriales pudieran evitarlo. Se decía de los moros que eran muy dados al bullicio; a las diversiones de todo tipo; a los alardes de destreza a caballo. De esa habilidad presumían los mismos tanto como los caballeros cristianos. Ello explica la aceptación general, por parte del pueblo, en España tanto como en Cuba, del juego de cañas y el obligado final frente a las astas de un toro.
Sin embargo, pocos autores aluden a estas influencias, tan marcadas entre los cristianos. En lo que a Cuba respecta, jamás se menciona — como si no hubiera existido — esta presencia de los conversos en el abigarrado cuadro social de los primeros siglos coloniales. Sólo de pasada se recuerda la procedencia árabe de algunas palabras que utilizamos aún hoy en nuestro hablar cotidiano. Estas palabras, por supuesto, no nos llegaron aisladas, sino como parte de un contexto en el cual la herencia morisca pesaba de modo singular.
Que en lo concerniente a la música algo de esto se hizo sentir podemos comprobarlo en la trayectoria seguida por el tambor y la guitarra, hasta arribar a las Antillas: trayectoria doble, en ambos casos, en la cual intervienen los moros. En el empleo de ambos instrumentos, las versiones musicales se ajustaban al gusto.


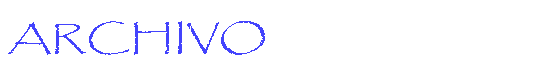
![]() Cuba. Una identità in movimento
Cuba. Una identità in movimento![]()