Pablo Armando Fernández (1930)
Aprendiendo a morir
Mientras duermen mi mujer y mis hijos
y la casa descansa del ajetreo familiar,
me levanto y reanimo los espacios tranquilos.
Hago como si ellos — mis hijos, mi mujer —
estuvieran despiertos, activos
en la propia gestión que les ocupa el día.
Voy insomne (o sonámbulo) llamándoles, hablándoles:
pero nadie responde, nadie me ve.
Llego hasta donde está la menor de mis niñas:
ella habla a sus muñecas no repara en mi voz.
El varón entra, suelta su cartapacio de escolar,
de los bolsillos saca su botín:
las artimañas de un prestidigitador.
Quisiera compartir su arte y su tesoro,
quisiera ser con él. Sigue de largo:
no repara en mi gesto ni en mi voz.
¿A quién acudo? Mis otras hijas ¿dónde están?
Ando por casa jugando a que me encuentren:
¡Aquí estoy!
Pero nadie responde, nadie me ve.
Mis hijas en sus mundos siguen otro compás.
¿Dónde se habrá metido mi mujer?
En la cocina la oigo: el agua corre,
huele a hojas de cilantro y de laurel.
Está de espalda. Miro su melena,
su cuello joven: ella vivirá...
Quiero acercármele pero no me atrevo
— Huele a guiso, a pastel recién horneado —:
¿y si al volver los ojos no me ve?
Como un actor que olvida de repente
su papel en la escena,
desesperado grito:
¡Aquí estoy!
Pero nadie responde, nadie me ve
Hasta que llegue el día y con su luz
termine mi ejercicio de aprender a morir.
Amando Fernández (1949-1994)
La Escalera
Llegas al último escalón.
Por unas cuantas horas te has creído
que subías, y alcanzabas la luz
que al otro lado de la puerta
rompe la frialdad de la noche,
de la inacabable quietud.
Ahora estás arriba.
La mano se detiene. Hay cerradura.
Miras atrás y ves los cientos de escalones
gastados por tus pies,
borrosos por la fuerza de tus pies,
que bajan, se precipitan indecisos
hasta hacerse indistinguibles.
Miras alrededor, como al azar,
buscando a alguien ante un súbito frío.
Y no sabes bien a quién;
y tampoco preguntas.
Cintio Vitier (1921)
La voz arrasadora
Esta es la voz de un contemplativo, no de un hombre de acción.
Ambas razas, las únicas que realmente existen, se miran con recelo.
Es verdad que ha habido gloriosas excepciones, aunque bien mirados los rostros, bien oídas las voces, la sagrada diferencia se mantiene se mantiene, y aún se torna trágica.
Pero el contemplativo entiende y muchas veces ama el rayo de la acción. Casi nunca lo contrario ocurre.
Esta es la voz absorta de un oscuro, de un oculto, que ha tenido peregrinas ambiciones.
Enumerarlas sería realizar un inventario del delirio.
Baste decir que ha querido romper los límites del fuego en las palabras
y ha vuelto al círculo del hogar con un puñado de cenizas.
No, sin dudas no lo comprenderéis, salvo los que sois del indecible oficio.
Estos hombres se alimentan de lo que hacen; hasta sus sueños y sus fantasmagorías son quehaceres, hechos.
¿Como entender a uno que no ha poseído nunca nada; que no ha tocado una cosa desnuda de alusión;
que sólo vive y muere en el mundo de lo otro, en el inalcansable reino de las transposiciones:
a uno que, de pronto, necesita escribir, como se necesita la comida o la mujer?
Su suerte es dura, extraña, también irrenunciable. Y sin embargo o por lo mismo, ya no me preguntéis,
cada vez que oye la voz arrasadora de la vida, arroja su fantástico tesoro
y sale cantando y llorando y resplandeciendo, y va silencioso a ocupar el puesto que le asignan.
Eliseo Diego (1920-1994)
Oda a la joven luz
En mi país la luz
es mucho más que el tiempo, se demora
con extraña delicia en los contornos
militares de todo, en las reliquias
escuetas del diluvio.
La luz
en mi país resiste a la memoria
como el oro al sudor de la codicia,
perdura entre sí misma, nos ignora
desde su ajeno ser, su transparencia.
Quien corteje a la luz con cintas y tambores
inclinándose aquí y allá según astucia
de una sensualidad arcaica, incalculable,
pierde su tiempo, arguye con las olas
mientras la luz, ensimismada, duerme.
Pues no mira la luz en mi país
las modesta victorias del sentido
ni los finos desastres de la suerte,
sino que se entretiene con hojas, pajarillos,
caracoles, relumbres, hondos verdes.
Y es que ciega la luz en mi país deslumbra
su propio corazón inviolable
sin saber de ganancias ni de pérdidas.
Pura como la sal, intacta, erguida
la casta, demente luz deshoja el tiempo.
Federico Urhbach (1873-1932)
Campanas de Noël
Campanas de Pascua, trémulas campanas,
Sonoros orientes de las caravanas
Que volcáis las perlas de amorosas dianas
En las claras albas de oro de Noël
Campanas de ensueño, cifras de armonía,
Propicios augures de la Epifanía,
Voces de esperanza de la lejanía
Que aclara el celeste fúlgido roel;
Vuestras leves almas, en el ala errante
De todos los vientos, quiebran la distante
Y amplia transparencia frágil de levante
Con un argentino y alado clamor,
Dulce y cristalino vuelo de oraciones,
Que el doliente ensueño de los corazones
Calma y apacigua las tribulaciones
Con una promesa de vidente amor.
Ligeras, volubles, fugaces, aladas,
Como golondrinas de azul embriagadas,
El pálido encanto de las alboradas
Turban con inquieta vibración fugaz,
Y en la inconsistencia de lilial ambiente
La ilusión ofrecen, compasivamente,
De una milagrosa redención clemente
Del dolor y un vago presagio de paz.
Fugaces, aladas, volubles, ligeras,
Vuestras leves almas son las mensajeras
Que a las estelares diáfanas praderas
Llevan las perennes ansias de vivir,
Confiadas al breve, musical acento
Fundido en el alba del advenimiento
Del amor que ampara todo sufrimiento
Y espiritualiza todo hondo gemir.
Trémolo de notas límpidas, que lenta
Y amorosamente la esperanza alienta,
Y en la triste vida de ilusión sedienta
Deshoja una dulce rosa de ilusión;
Cadencioso canto que ágil se desprende
De los campanarios y a la aurora asciende,
Mientras la clemencia de una escala tiende
Desde las estrellas hasta el corazón;
Cándido, sereno, melodioso canto
Que piadoso logras restañar el llanto
Con la suave gracia y el sutil encanto
De tu compasiva voz angelical,
Lleva al escondido, mísero recinto,
Donde mi recuerdo guarda un inextinto
Dolor, el consuelo de un eco distinto
De tu alborozado vuelo matinal.
Resonad, campanas, campanas sonoras,
Campanas vibrantes, raudas tañedoras
De las luminosas matinales horas
Que aclara el celeste fúlgido roel,
Y el glorioso arribo de las caravanas
Evocad, campanas, trémulas campanas,
Que volcáis las perlas de amorosas dianas
En las claras albas de oro de Noël.
José Lezama Lima (1910-1976)
Rapsodia para el mulo
Con qué seguro paso el mulo en el abismo.
Lento es el mulo. Su misión no siente.
Su destino frente a la piedra, piedra que sangra
creando la abierta risa de las granadas.
Su piel rajada, pequeñísimo triunfo ya en lo oscuro,
pequeñisimo fango de alas ciegas.
La ceguera, el vidrio y el agua de tus ojos
tienen la fuerza de un tendón oculto
y así los inmutables ojos recorriendo
lo oscuro progresivo y fugitivo.
El espacio de agua comprendido
entre sus ojos y el abierto túnel,
fija su centro que le faja
como la carga de plomo necesaria
que viene a caer como el sonido
del mulo cayendo en el abismo.
Las salvadas alas en el mulo inexistentes,
más apuntala su cuerpo en el abismo
la faja que le impide la dispersión
de la carga de plomo que en la entraña
del mulo pesa cayendo en la tierra húmeda
de piedras pisadas con un nombre.
Seguro, fajado por Dios.
Entra el poderoso mulo en el abismo.
Las sucesivas coronas del desfiladero
— van creciendo corona tras corona —
y allí en lo alto la carroña
de las ancianas aves que en el cuello
muestran corona tras corona.
Seguir con su paso en el abismo.
Él no puede, no crea ni persigue,
ni brincan sus ojos
ni sus ojos buscan el secuestrado asilo
al borde preñado de la tierra.
No crea, eso es tal vez decir:
¿No siente, no ama ni pregunta?
El amor traído a la traición de alas sonrosadas,
infantil en su oscura caracola.
Su amor a los cuatro signos
del desfiladero, a las sucesivas coronas
en que asciende vidrioso, cegato,
como un oscuro cuerpo hinchado
por el agua de los orígenes,
no la de la redención y los perfumes.
Paso es el paso del mulo en el abismo.
Maniatados revierten en las piedras.
El remolino de chispas sólo impide
seguir la misma aventura en la costumbre.
Ya se acostumbra, colcha del mulo,
a estar clavado en lo oscuro sucesivo;
a caer sobre la tierra hinchado
de aguas nocturnas y pacientes lunas.
En los ojos del mulo, cajas de agua.
Aprieta Dios la faja del mulo
y lo hincha de plomo como premio.
Cuando el gamo bailarín pellizca el fuego
en el desfiladero prosigue el mulo
avanzando como las aguas impulsadas
por los ojos de los maniatados.
Paso es el paso del mulo en el abismo.
El sudor manando sobre el casco
ablanda la piedra entresacada
del fuego no en las vasijas educado,
sino al centro del tragaluz, oscuro miente.
Su paso en la piedra nueva carne
formada de un despertar brillante
en la cerrada sierra que oscurece.
Ya despertado, mágica soga
cierra el desfiladero comenzado
por hundir sus rodillas vaporosas.
Ese seguro paso del mulo en el abismo
suele confundirse con los pintados guantes de lo estéril
Suele confundirse con los comienzos
de la oscura cabeza negadora.
Por ti suele confundirse, descastado vidrioso.
Por ti, cadera con lazos charolados
que parece decirnos yo no soy y yo no soy,
pero que penetra también en las casonas
donde la araña hogareña ya no alumbra
y la portátil lámpara traslada
de un horror a otro horror.
Por ti suele confundirse, tú, vidrio, descastado,
que paso es el paso del mulo en el abismo.
La faja de Dios sigue sirviendo.
Así cuando sólo no es chispas la caída,
sino una piedra que volteando
arroja el sentido como pelado fuego
que en la piedra deja sus mordidas intocables.
Así contraída la faja, Dios lo quiere,
la entraña no revierte sobre el cuerpo,
aprieta el gesto posterior a toda muerte.
Cuerpo pesado, tu plomada entraña,
inencontrada ha sido en el abismo,
ya que cayendo, terrible vertical
trenzada de luminosos puntos ciegos,
aspa volteando incesante oscuro,
has puesto cruz en los dos abismos.
Tu final no siempre es la vertical de dos abismos.
Los ojos del mulo parecen entregar
a la entraña del abismo, húmedo árbol.
árbol que no se extiende en acanalados verdes
sino cerrado como la única voz de los comienzos.
Entontado, Dios lo quiere,
el mulo sigue transportando en sus ojos
árboles visibles y en sus músculos
los árboles que la música han rehusado.
árbol de sombra y árbol de figura
han llegado también a la última corona desfilada.
La soga hinchada transporta la marea
y en el cuello del mulo nadan voces
necesarias al pasar del vacío al haz del abismo.
Paso es el paso, cajas de aguas, fajado por Dios
el poderoso mulo duerme temblando.
Con sus ojos sentados y acuosos,
al fin el mulo árboles encaja en todo abismo.
Juan Cristóbal Nápoles Fajardo, El Cucalambé (1829-1862)
A Rufina. Invitación segunda
Con sus aguas fecundantes
Tenemos aquí el octubre
Y ya la tierra se cubre
De bellas flores fragantes.
Los jobos se ven boyantes
En las corrientes del río;
El guajiro en su bohío
Canta con dúlcido afán,
Y pronto se acabarán,
Los calores del estío.
Tengo, Rufina, en mi estancia,
Paridas matas de anones,
Cuyos frutos ya pintones
Esparcen dulce fragancia:
Hay piñas en abundancia
Dulces así como tú;
Hay guayabas del Perú
Y mameyes colorados,
Que comeremos sentados
Bajo el alto sabicú.
Tú en mi caballo alazán
Y yo en la yegua tordilla
De la estancia por la orilla
Correremos con afán.
Verás qué verdes están
Los palmares inmediatos,
Contemplarás los boniatos,
Y las cañas bulliciosas
Y en éstas y en otras cosas
Pasaremos bellos ratos.
Pronto verás las orillas
Del arroyo y las barrancas,
Cómo se cubren de blancas
Y fragantes campanillas.
Las ciruelas amarillas
Están madurando ya,
Muy pronto sazonará
La fresca y sabrosa caña,
Y el mijo allá en la montaña
También madurando está.
De tarde recogerás
Los huevos del gallinero
Y mi ordinario sombrero
Lleno a la casa traerás:
Un gallo giro verás
Que pienso poner en traba.
Porque los pollos me acaba
Con su maldita fiereza;
Ven, chinita, que ya empieza
A madurar la guayaba.
Te llevaré a un colmenar
Con cuyos productos medro,
Y que está bajo de un cedro
Al fondo del platanal;
La miel te daré a probar
Si miedosa no te alejas,
Y sobre unas palmas viejas
Alterosas por demás,
A los pitirres verás
Asechando a las abejas.
Si a caminar te sonsaco
Por las riberas del río,
Contemplarás, ángel mío,
Lindas vegas de tabaco.
Allí oyendo el chinchiguaco
Por entre una y otra calle
Tu pulidísimo talle
Sin rival te lucirá,
Y esbelto se mecerá
Como la palma en el valle.
De un ingenio que hay vecino
Te enseñaré los primores,
Los negros trabajadores
Y las pailas y el molino.
De blanco azúcar refino
Verás al sol los tendales,
Y allá en los cañaverales
Has de oír aunque te inquietes,
Fuertes golpes de machete,
Voces de los mayorales.
De un cafetal inmediato
Entre mil bellos objetos,
Los florecidos cafetos
También de enseñarte trato:
Allí descansando un rato
A la fresca sombra de ellos,
Cantaré tus ojos bellos,
Tus encantos soberanos,
Y te estrecharé las manos
Y besaré tus cabellos.
Y en fin, cuando nos cansemos
De tanto correr ufanos,
Cantando versos cubanos
A mi estancia volveremos.
Allí mil cosas haremos
Que quedarán inter-nos
Y descansando los dos
Sobre rústicos asientos,
Bendeciremos contentos
A nuestra Patria y a Dios.
Juan Marinello (1898-1977)
Soneto imperfecto para la frente de Pepilla Vidaurreta
Aquella frente tuya, rumorosa,
hecha de luna y caracol marino
fue la dueña absoluta de la rosa
cuando emprendimos, juntos, el camino;
aquel erguido vaso peregrino
que encendió su presencia numerosa
ante cada dolor, y a toda cosa
impuso la pasión de su destino,
es esta misma frente conmovida
y quieta en su clamor, lumbre nacida
de las sombras mortales de la hora,
que vuelve en tiempo y luz y en alborada
toda flecha enemiga disparada
sobre su fiel planicie vencedora.
Roberto Fernández Retamar (1930)
¿Y Fernández?
A los otros Karamazof
Ahora entra aquí él, para mi propia sorpresa.
Yo fui su hijo preferido, y estoy seguro de que mis hermanos.
Que saben que fue así, no tomarán a mal que yo lo afirme.
De todas maneras, su preferencia fue por lo menos equitativa.
A Manolo, de niño, le dijo, señalándome a mí
(Me parece ver la mesa de mármol del café. Los Castellanos
Donde estábamos sentados, y las sillas de madera oscura,
Y el bar al fondo, con el gran espejo, y el botellerío.
Como ahora. sólo encuentro de tiempo en tiempo en películas viejas):
"Tu hermano saca las mejores notas, pero el más inteligente eres tú".
Después, tiempo después, le dijo, siempre señalándome a mí:
"Tu hermano escribe las poesías, pero tú eres el poeta".
En ambos casos tenía razón, desde luego,
Pero qué manera tan rara de preferir.
No lo mató el hígado (había bebido tanto: pero fue su hermano
Pedro quien enfermó del hígado),
Sino el pulmón, donde el cáncer le creció dicen que por haber fumado sin
reposo.
Y la verdad es que apenas puedo recordarlo sin un cigarro en los dedos que se le volvieron amarillentos,
Los largos dedos en la mano que ahora es la mano mía.
Incluso en el hospital, moribundo, rogaba que le encendieran un cigarro.
Sólo un momento. Sólo por un momento.
Y se lo encendíamos. Ya daba igual.
Su principal amante tenía nombre de heroína shakesperiana,
Aquel nombre que no se podía pronunciar en mi casa.
Pero ahí terminaba (según creo) el parentesco con el Bardo.
En cualquier caso, su verdadera mujer (no su esposa, ni desde luego su señora)
Fue mi madre. Cuando ella salió de la anestesia, después de la operación de la que moriría,
No era él, sino yo quien estaba a su lado.
Pero ella, apenas abrió los ojos, preguntó con la lengua pastosa: "¿Y Fernández?"
Ya no recuerdo qué le dije. Fui al teléfono más próximo y lo llamé.
Él, que había tenido valor para todo, no lo tuvo para separarse de ella ni para esperar a que se terminara aquella operación.
Estaba en la casa, solo, seguramente dando esos largos paseos de una punta a otra
Que yo me conozco bien, porque yo los doy; seguramente Buscando
Con mano temblorosa algo de beber, registrando
A ver si daba con la pequeña pistola de cachas de nácar que
mamá le escondió, y de todas maneras
Nunca la hubiera usado para eso.
Le dije que mamá había salido bien, que había preguntado por él, que viniera.
Llegó azorado, rápido y despacio. Todavía era mi padre, pero al mismo tiempo
Ya se había ido convirtiendo en mi hijo.
Mamá murió poco después, la valiente heroína.
Y él comenzó a morirse como el personaje shakesperíano que sí fue.
Como un raro, un viejo, un conmovedor Romeo de provincia
(Pero también Romeo fue un provinciano).
Para aquel trueno, toda la vida perdió sentido. Su novia
De la casa de huéspedes ya no existía, aquella trigueñita
A la que asustaba caminando por el alero cuando el ciclón del 26;
La muchacha con la que pasó la luna de miel en un hotelito de Belascoaín,
Y ella tembló y lo besó y le dio hijos
Sin perder el pudor del primer día;
Con la que se les murió el mayor de ellos, "el niño" para siempre,
Cuando la huelga de médicos del 34;
La que estudió con él las oposiciones, y cuyo cabello negrísimo se cubrió de canas,
Pero no el corazón, que se encendía contra las injusticias,
Contra Machado, contra Batista; la que saludó la Revolución
Con ojos encendidos y puros, y bajó a la tierra
Envuelta en la bandera cubana de su escuelita del Cerro, la
escuelita pública de hembras
Pareja a la de varones en la que su hermano Alfonso era
condiscípulo de Rubén Martínez Villena;
La que no fumaba ni bebía ni era glamorosa ni parecía una estrella de cine,
Porque era una estrella de verdad;
La que, mientras lavaba en el lavadero de piedra,
Hacía una enorme espuma, y poemas y canciones que improvisaba
Llenando a sus hijos de una rara mezcla de admiración y de orgullo, y también de vergüenza,
Porque las demás mamás que ellos conocían no eran así
(Ellos ignoraban aún que toda madre es como ninguna, que toda madre,
Según dijo Martí, debiera llamarse maravilla).
Y aquel trueno empezó a apagarse como una vela.
Se quedaba sentado en la sala de la casa que se había vuelto enorme.
Las jaulas de pájaros estaban vacías. Las matas del patio se fueron secando.
Los periódicos y las revistas se amontonaban. Los libros se quedaban sin leer.
A veces hablaba con nosotros, sus hijos,
Y nos contaba algo de sus modestas aventuras,
Como si no fuéramos sus hijos, sino esos amigotes suyos
Que ya no existían, y con quienes se reunía a beber, a conspirar, a recitar,
En cafés y bares que ya no existían tampoco.
En vísperas de su muerte, leí al fin El Conde de Montecristo, junto al mar,
Y pensaba que lo leía con los ojos de él,
En el comedor del sombrío colegio de curas
Donde consumió su infancia de huérfano, sin más alegría
Que leer libros como ése, que tanto me comentó.
Así quiso ser él fuera del cautiverio: justiciero (más que vengativo) y gallardo.
Con algunas riquezas (que no tuvo, porque fue honrado como un rayo de sol,
E incluso se hizo famoso porque renunció una vez a un cargo
cuando supo que había que robar en él).
Con algunos amores (que sí tuvo, afortunadamente, aunque no siempre le resultaran bien al fin),
Rebelde, pintoresco y retórico como el conde, o quizás mejor
Como un mosquetero. No sé. Vivió la literatura, como vivió las ideas, las palabras,
Con una autenticidad que sobrecoge.
Y fue valiente, muy valiente, frente a policías y ladrones,
Frente a hipócritas y falsarios y asesinos.
Casi en las últimas horas, me pidió que le secase el sudor de la cara.
Tome la toalla y lo hice, pero entonces vi
Que le estaba sedando las lágrimas. Él no me dijo nada.
Tenía un dolor insoportable y se estaba muriendo. Pero el conde
Sólo me pidió, gallardo mosquetero de ochenta o noventa libras,
Que por favor le secase el sudor de la cara.
Samuel Feijóo (1914-1992)
El niño
Yo no busco el palacio
lujoso,
los altares de oro:
yo
busco
el hogar humildísimo
y en él a un niño.
En ese niño está
mi dios mortal,
pidiéndome:
ayúdame,
¿no ves que soy
un niño?
Sea un dios o sea un dragón
futuro:
¡es un niño que me mira!
Ven a mi pecho, hijo,
mis brazos necesitan abrirse,
aunque abracen quimeras.
Virgilio Piñera (1912-1979)
Vida de flora
Tu tenías grandes pies y un tacón jorobado.
Ponte la flor. Espérame, que vamos juntos de viaje.
Tú tenías grandes pies. ¡Qué tristeza en el aire!
¿Quién se mordía la cola? ¿Quién cantaba ese aire?
Tú tenías grandes pies, mi amiga en seco parada.
Una gran luz te brotaba. De los pies, digo, te brotaba,
y sin que nadie lo supiera te fue sorbiendo la nada.
Un gran ruido se sentía en tu cuarto. ¿A Flora, qué le pasa?
Nada, que sus grandes pies ocupan todo el espacio.
Sí, tú tenías, tenías la imponderable amargura de un zapato.
Ibas y venías entre dos calientes planchas:
Flora, mucho cuidado, que tus pies son muy grandes
y la peletería te contrata para exhibir sus hormas gigantes.
Flora, cuántas veces recorrías el barrio
pidiendo un poco de aceite y el brillo de la luna te encantaba.
De pronto subían tus dos monstruos a la cama,
tus monstruos horrorizados por una cucaracha.
Flora, tus medias rojas cuelgan como lenguas de ahorcados.
¿En qué pies poner estas huérfanas? ¿Adónde tus últimos zapatos?
Oye, Flora: tus pies no caben en el río que te ha de conducir a la nada;
al país en que no hay grandes pies ni pequeñas manos ni ahorcados.
Tú querías que te tocaran el tambor para que las aves bajaran.
las aves cantando entre tus dedos mientras el tambor repicaba.
Un aire feroz ondulando por la rigidez de tus plantas,
todo eso que tú pensabas cuando la plancha te doblegaba.
Flora, te voy a acompañar hasta tu última morada.
Tú tenías grandes pies y un tacón jorobado.
Miguel Barnet
Peregrinos del alba
A la dotación del buque Sirene (1836)
Extranjero, tú que no pudiste ver los ahorcados,
abuelos, padres, alucinados alguna vez, constructores,
del marfil en Ifé o Benin, príncipes amurallados.
Tú que no puedes imaginar este mar lleno de muertos
Este país como una obscena laguna,
como un umbral de maliciosos recuerdos.
Quiero que conozcas la impiedad del yugo.
Que te avergüences también
de la sangre aminorada
En nombre de mis antepasados blancos
yo te hablo.
En nombre de Canoon, el negrero:
"Cuando zarpamos el mar de grande se me perdía
en los ojos. Luego de seis meses de navegar
llegamos a la costa cerrada de unos árboles
salvajes e hincosos. Llevábamos piedrecillas
moradas y algunas telas de tafetán que luego
se convirtieron en un estupendo amasijo de
negros bien corpulentos y negras que nos aseguraron
paridoras..."
Ahora piensas en la travesía, aquellas cabezas
negras, aquellos brazos pulidos comidos por la
malaria y el tifus.
Piensa en la fiereza del mar batiente
y los cráneos amarillos abajo.
Toma por una calle cualquiera de mi ciudad
y oirás los tambores invocando la oración
y un dios mitad trueno mitad palma
hablando por los caracoles.
Escucha, extranjero
Sé tú mi única ventura
Déjame darle a estos ojos un sosiego
A este remordimiento una salvación
Acompáñame hasta el amanecer
Te parecerá mentira una isla así tan sola
y estos peregrinos inaugurando el alba siempre.
|


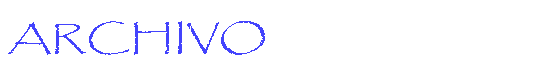
![]() Cuba. Una identità in movimento
Cuba. Una identità in movimento![]()